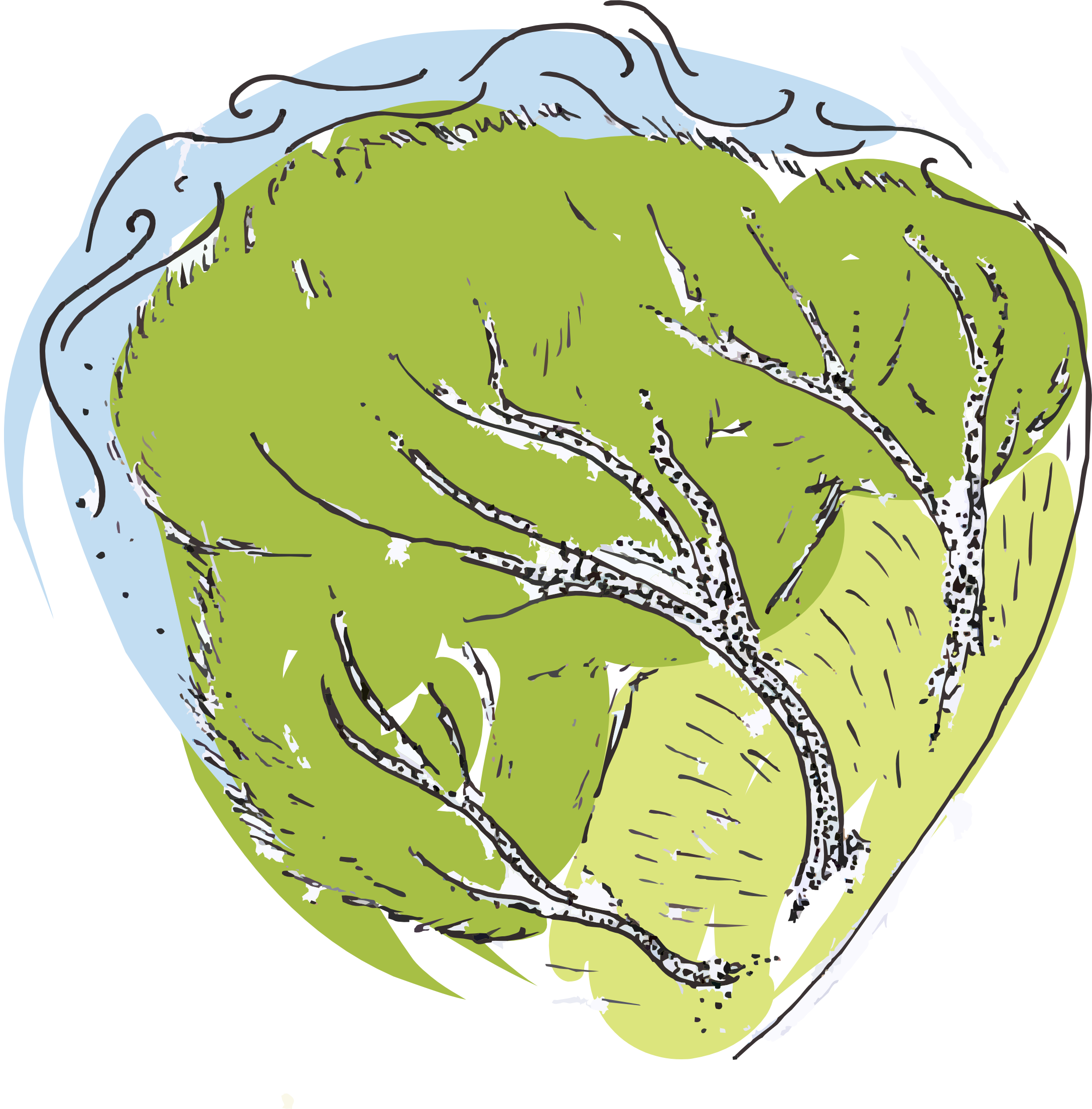El ahicito más fulero
/Por Marcos Escobar.
El Diego llega por la esquina del frente, pura sonrisa y lentes RayBan con marco ancho. Levanta la mano y el taxi que ya estaba estacionado en diagonal cuando llegué hace cinco minutos se cruza y estaciona al frente nuestro. Diego es de esa gente que tiene un cargo que nunca supe qué carajo significa, tiene una oficinita chica, toda pintada de blanco y con un baño compartido, está en un piso once y tiene una vista panorámica del centro. Aunque nunca entendí cuál es su función oficial, entiendo que Diego es parte de esa maquinaria silenciosa, caótica e imparable que el Estado despliega para cumplir miles de funciones de trabajo territorial. Una fuerza imparable que se moviliza sin que nada pueda detenerla, excepto un feriado o el fin de semana. Un tsunami aparentemente aleatorio, y que sin embargo logra un orden, y hasta en épocas electorales, se mueve con la sincronicidad de un hormiguero recién pateado.
Nos subimos al auto. La pelada afeitada de Julito está fija delante mío, maneja el volante y la radio, sube y baja el volumen dependiendo el nivel de concentración que le requiera el taxi. A las 11 y 10, Seba, otro engranaje más de esa potencia a vapor estatal, abre la puerta del auto y me saluda. Tiene un cargo igual de incomprobable que Diego, y se ve que tiene una categoría parecida en otro ministerio. Se entretienen hablando en su idioma de subsecretario hasta que doblamos por la Juan B. Justo para agarrar la Ruta 9.
Pienso en el momento en que estaba saliendo de mi casa, abro el freezer para sacar una botella congelada, ya estoy llegando tarde así que la guardo y salgo sin agua y sin el mate. Diego me hace volver de golpe, está empingadísimo porque hace dos meses que anda con una faringitis y no se le pasa, dice que está cagado de la garganta. Dice que él a las 15 quiere estar en su casa viendo Games of Thrones porque está hecho verga. “¿Cuántas veces la vas viendo?”, le pregunta el Seba. Julio casi mete el taxi a la banquina cuando Diego le contesta que la está viendo por primera vez y se habilita un debate fuerte sobre la serie.
El Seba lleva unos lentes de sol tipo aviador, un cuarentón lindo. Juega en un torneo de fútbol y también putea porque no va a llegar al partido. Me siento un poco más cómodo, estar con tres chabones en un auto es una bomba de tiempo, y la charla de Games of Thrones es terreno seguro. La conversación deriva en Wanda Nara, pasa a la lista de actores de Hollywood escrachados, y el juicio a José Jorge y cómo ya se la ve venir negra, y al final Wanda Nara con L-Gante.
Diego y Seba arrancan su charla en subsecretario de nuevo y yo empiezo a disociar, logro captar que están hablando de cómo llegar al lugar de la reunión. Entiendo palabras sueltas, las indicaciones de una chica y nombres de tres pueblos diferentes. “¿Que la reunión no es en San Pedro?”, pregunto. “No, es en la Comunidad de Colalao, pero no es en el pueblo”. Empezamos a ver las indicaciones: 6 mensajes en total.
Tienen que ir por la ruta que pasa el Tala
De aay es todo derecho
Llegan a el Jardín
Es un poquito pasando el pueblo
Todo derecho
Se llega bien en auto
Con esa información y los mapas de Google, vamos adivinando el itinerario sobre la marcha. Veo la salida a San Pedro pasando rápidamente.
Estamos llegando a Trancas. El Seba se emociona hablando de la entrada nueva y aprovecho para hacerle notar a la muchachada que nadie trajo ni una botella de agua. Un poco confundidos por las contradicciones entre el mapa del teléfono y las indicaciones para llegar a la reunión, pero sobre todo porque el nombre “Riarte” que busco cada dos segundos en el Maps me muestra un pueblo en Chile, bajamos en un kiosko. Nos saludamos como viejos compadres con los borrachos del pueblo, llevan una de esas machas que no se hacen de un día para el otro, esas machas que necesitan varias jornadas para llegar a decantar del todo.
Compramos un sifón de soda y una bolsita de gomitas. Seba le pregunta a la chica que atiende el kiosko, dice que es todo derecho por la ruta, no, no sabe cómo está el camino porque hace mucho no va para allá. Me debería haber preocupado que una persona que vive tan cerca de nuestro destino se sorprendiera, como si fuera que atendía el kiosko a la entrada de la selva de Yucatán y nosotros le estuviéramos contando que buscamos las pirámides mayas.
Desde Trancas, el mapa muestra que estamos a 16 km de El Tala, me indica subir al norte y bajar de nuevo, un desvío de 30 km. Como es obvio, ninguno supo captar la indirecta de San Google y decidimos ir por la ruta más corta, aunque la aplicación sugería ir por la más larga, y porque además coincidía más o menos con las indicaciones que teníamos.
La ruta entre Trancas y El Tala, ni ripio, ni asfalto, entropía pura. Tramos intercalados de cemento con piedras, pequeñas islas de asfalto en mares de tierra. Una ruta que no era comida por el monte, sino que se inundaba con los baldazos de arena que golpeaban los dos costados del auto. Ya estamos pisando las 12:30, la radio sigue enganchando una frecuencia AM y nos permite debatir un buen rato sobre el talento de Shakira. Diego tira que está comprobado oficialmente que tiene el coeficiente de una genia, y yo les digo que lo único que hizo mal en la vida fue engancharse con el boludo de Piqué. Hay un breve debate sobre si Antonito de la Rúa era más o menos pelotudo que Piqué, y cada tanto Seba repite, buscando llenar esos huecos de silencio entre charla y charla, que le hace un calor del pingo.
Avanzamos a 15 km por hora y de a poco comenzamos a entender por qué el santo patrón de internet nos recomendaba recorrer el doble para ahorrar la mitad del tiempo. Debería haber sido la primera red flag. Enganchamos el chiste del santo patrón de internet y nos ponemos a hablar de santerías, y de la virgen de Copacabana, soñando con que después de cada curva aparezca El Tala, o un shopping con un aire acondicionado de esos para ponerte un buzo. El Tala nos recibe con la alegría de un gol, en la misma entrada hay una señal que indica el camino a El Jardín.
Pasamos un cartel que dice “Descubrí el sur gaucho” con una paleta de colores que no reconozco. Ya en la ruta, vemos otro que marca la casa de nacimiento de Lola Mora. Nos asombra el descubrimiento, y la charla adquiere vuelos intelectuales, y también comienza a sondear el chiste de que en cualquier momento aparecemos en el paso de Jama. Julio le dice a Diego que menos mal que a las 15 estábamos cada uno en su casa.
Llegamos a El Jardín cerca de las 2 de la tarde. Seba putea por el calor, porque las indicaciones nunca decían que había que cruzar tres pueblos para llegar a la reunión con las comunidades. Diego le dice que bueno, que así funciona la cosa, que el “ahícito” es peligroso. Preguntamos por Riarte a la única persona que encontramos en la calle. La mujer nos mira desde la vereda con la misma cara de susto que había puesto la chica en el kiosko hacía dos pueblos. Faltaban 5 km. Teníamos una distancia y la promesa de un asado antes de las reuniones protocolares.
El viaje pasando El Jardín pierde sus toques de odisea heroica. La salida del pueblo se marca con una línea que transforma el paisaje en color sepia. Un paisaje de plantaciones tocando hasta el cielo, un ranchito con todas las ventanas rotas y un cuatriciclo en la puerta, almacenes de cuatro pisos construidos en adobe, carteles que prohíben adelantarse, o superar los 80 km/h. Pienso en que la gente de vialidad todavía se debe estar riendo del chiste.
Después de otra media hora de intenso maniobreo de Julio, veo a la izquierda una finca que desentona. Es gris, pero no un gris gastado como el de todas las construcciones, marcadas por el trabajo como la misma gente que vive de la tierra. Está recién pintada, con una habitación vidriada coronando un tercer piso, galerías, su propio generador y antena de DirecTV, un caserón más chico al costado para la gente que trabajaba en la casa protegida por unos alambres rectos y ordenados bordeando un lago propio con patos y cisnes blancos. Vemos una escollera que sale de la casa hacia el agua y hasta unas canoas para pasear por la maravilla artificial. Nuestro propio Benetton de Colalao, habíamos encontrado el Lago Escondido norteño. Esa debería haber sido la segunda red flag.
A los diez minutos, Potrerillo nos recibe con los brazos abiertos, un hermoso banner en la entrada y población nula. Julio se mete por la primera calle que doblaba a la izquierda, le hace señas al único auto que pasa y casi que le cruza el taxi. Por tercera vez ese día, vemos una cara aterrorizada cuando preguntamos por Riarte. “Ya sian pasao. Vuelvan por la ruta, se pasan por un badén y ahí donde hay una casita, se meten por una calle a la derecha y le meten hasta al fondo para llegar a Riarte”.
Julio dobla en U y encara el ripio con bronca. Venía cuidando el tren delantero porque es su herramienta de laburo, y porque el viaje era ir y volver a San Pedro en principio, y porque debe estar calculando la cantidad de horas extra que va a tener que pelear con Diego la semana que viene. Nos volvemos suricatas buscando cualquier camino que doble a la derecha. Cruzamos por donde hay badenes, y por donde hay casas, pero donde hay badenes y casas, falta un camino que doble a la derecha, la ruta es siempre una sola. Pasan los kilómetros, Seba está mal con el calor y putea. Pasamos por una garita de bondi con un caminito que se metía al costado. Prometía poco y lo descartamos. Entramos por el segundo camino que se abre a la derecha, el cartel pintado sobre madera decía Miraflores, pero de Riarte, nada.
Julio encuentra un paisano caminando en zigzag a lo que serían tres cuadras y empuja el auto con bronca, encontrar un alma en medio de un mar de tierra era un oasis de información. El compadre tiene dificultades para articular. Logramos entender que nos habíamos pasado —de nuevo—. Entendemos la palabra “garita”, “doblar” y “río”, y nos llega con frescura y claridad asombrosa la frase “150 metros”. Julio maniobra en U por segunda vez y arranca con furia, los cuatros convertidos en cavernícolas con el más básico instinto de buscar un asado y agua, abandonados por el gps, el internet y la señal del teléfono, refugiándonos en el instinto más primitivo de procurarnos alimento.
Encontramos la garita, una nueva ruta, y al final de todo, el río. A 150 metros y un río, nos esperaban para una reunión y un almuerzo protocolar. Julio para el auto lejos del agua, se miden entre ellos. “Yo ni en pedo meto el auto por ahí, ustedes disculpenmé muchachos”. No hay silencio incómodo, no hay resistencia, hay un asentimiento general y respetuoso ante la firmeza con la que Juan decide que el viaje acaba de fracasar. Seba se descompone, Diego le ofrece que se pase adelante así le da más el aire acondicionado. Se bajan y Diego queda al lado mío. Seba le agradece, dice que ya no aguantaba más. Son las 3 de la tarde y Julio hace la tercera vuelta en U del día.
Seba se abanica como tratando de que el aire frío del auto le pegue más fuerte. Julio le señala una perilla y le dice que si la gira, el aire sale más potente. Una oleada de frescor recorre el auto y Seba gruñe aliviado como un perro viejo antes de desplomarse en una siesta. “Cajeta, ¿cómo no lo vas a poner con esa potencia antes?”, le reclama Seba a Julio. El tachero le dice que él la traía prendida, que Diego era el que la había cerrado a la perilla para no enfermarse más. Seba procede a putearlo al Diego sin parar durante los siguientes 30 kilómetros.
Iniciamos el regreso, pasamos El Jardín sin pausa, el viaje se ameniza porque Julio ahora maneja sobre el ripio a una velocidad crucero alevosa de 50 kilómetros por hora y llegamos a El Tala. Gozamos del asfalto y encaramos para el norte, un desvío para aferrarnos a la civilización y huir del mar de tierra. 15 kilómetros más de recorrido nos parece un precio justo para salir de la sensación de que estábamos filmando el programa de Mario Escobar. Enganchamos la ruta 9 al norte y empezamos a descender.
Control policial al frente, me siento a punto de llorar del hambre, pero el metro cuadrado del interior del auto con tres hombres adultos no me parece el mejor espacio de contención para desplegar mis sentimientos. Veo una estructura semicircular que asciende alta como un edificio de dos pisos. Me parece un montón para un control de la caminera. Seba me hace notar que estamos en la frontera con Salta, del otro lado de la frontera. En alguna de esas rutas de ripio abandonamos la provincia y ahora un crío con pinta de que no estaba vivo en el 2001 le pide a Julio que le explique por qué un taxi de Tucumán, con cuatro chabones y un cartel que dice “Vehículo oficial” está cruzando la frontera sin haber pasado por el control en todo el día.
Es una sensación extraña la de ser registrado por la policía con la absoluta certeza de que no va a haber ninguna situación extraña, de que no van a intentar pedirnos una coima, ni se van a poner a verduguearnos para rescatar el aburrimiento de la siesta. Todo funciona como una danza, detrás del púber con uniforme que intenta dejar de temblar para poder leer el carnet y la cédula verde de Julio, aparece el policía papá. Más ancho que largo, barba de tres días, masticando chicle con la boca abierta y la camisa mitad metida dentro del pantalón, mitad colando por afuera. Nos piden que nos orillemos y Julio insiste en abrirle el baúl. Él también lo siente, la euforia de sentir un instante de inmunidad frente a la gorra valía haber renunciado a un asado.
Se estaciona en la banquina, Diego y Seba se bajan y se desplazan con la gracia de un electrodoméstico hiper eficiente. Seba hace unos estiramientos de espalda mientras le explica al policía papá el cargo que ocupa y el que ocupa su compañero, que es de otro ministerio. Diego está al lado de Julio cuando abre el baúl, el adolescente levanta la alfombra y controla la parte de atrás mirando cada tanto al oficial que dirige el operativo, buscando una mirada de confianza, o de orgullo. Y en el fondo le está rogando a su dios que no seamos tranzas, ruega que, si hay algo ilegal en toda esta situación difícil de explicar, no le toque a él encontrarlo en el baúl del taxi. Todo el trámite dura cinco minutos y ya estamos a bordo, a 130 por la ruta madre del continente con la única idea de llorarle a la señora que atiende en “El puchero loco” por una porción de tortilla de papa con ensalada.