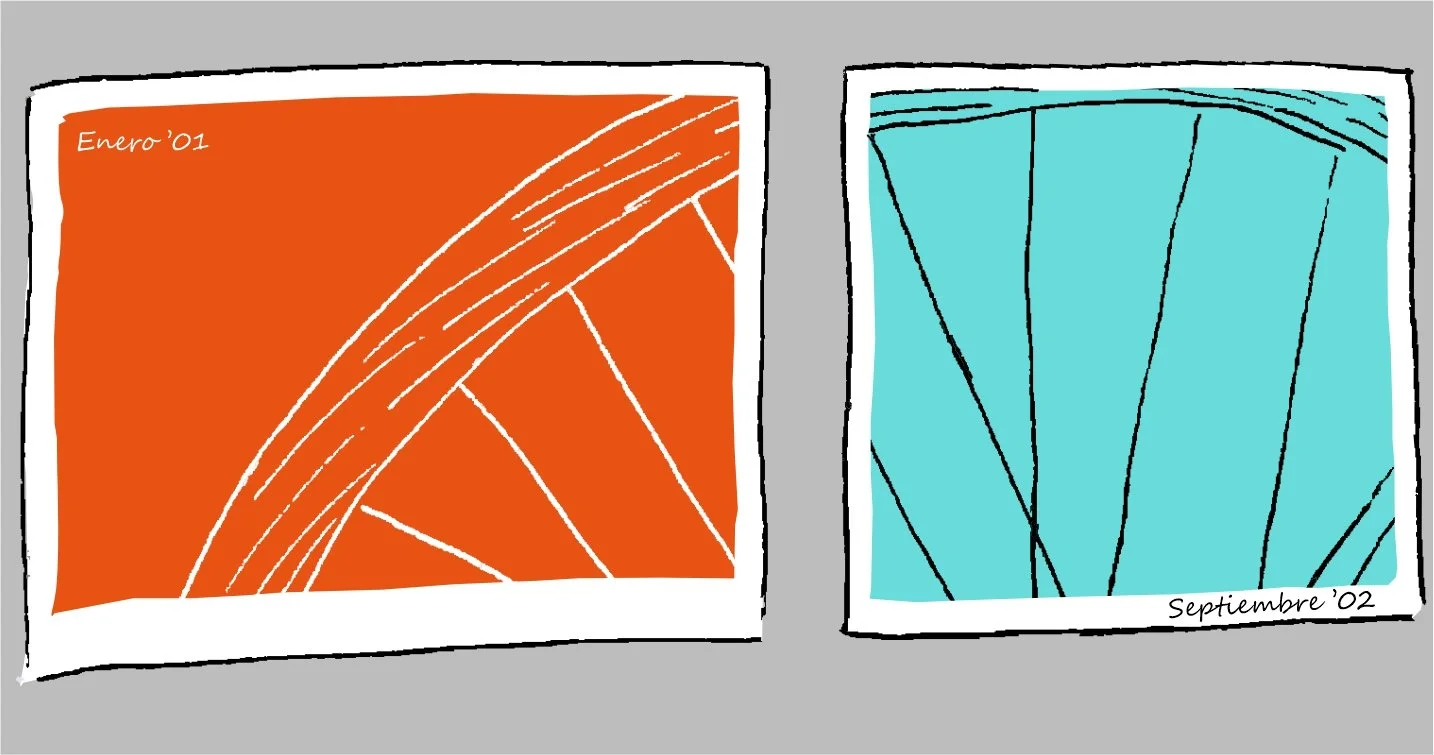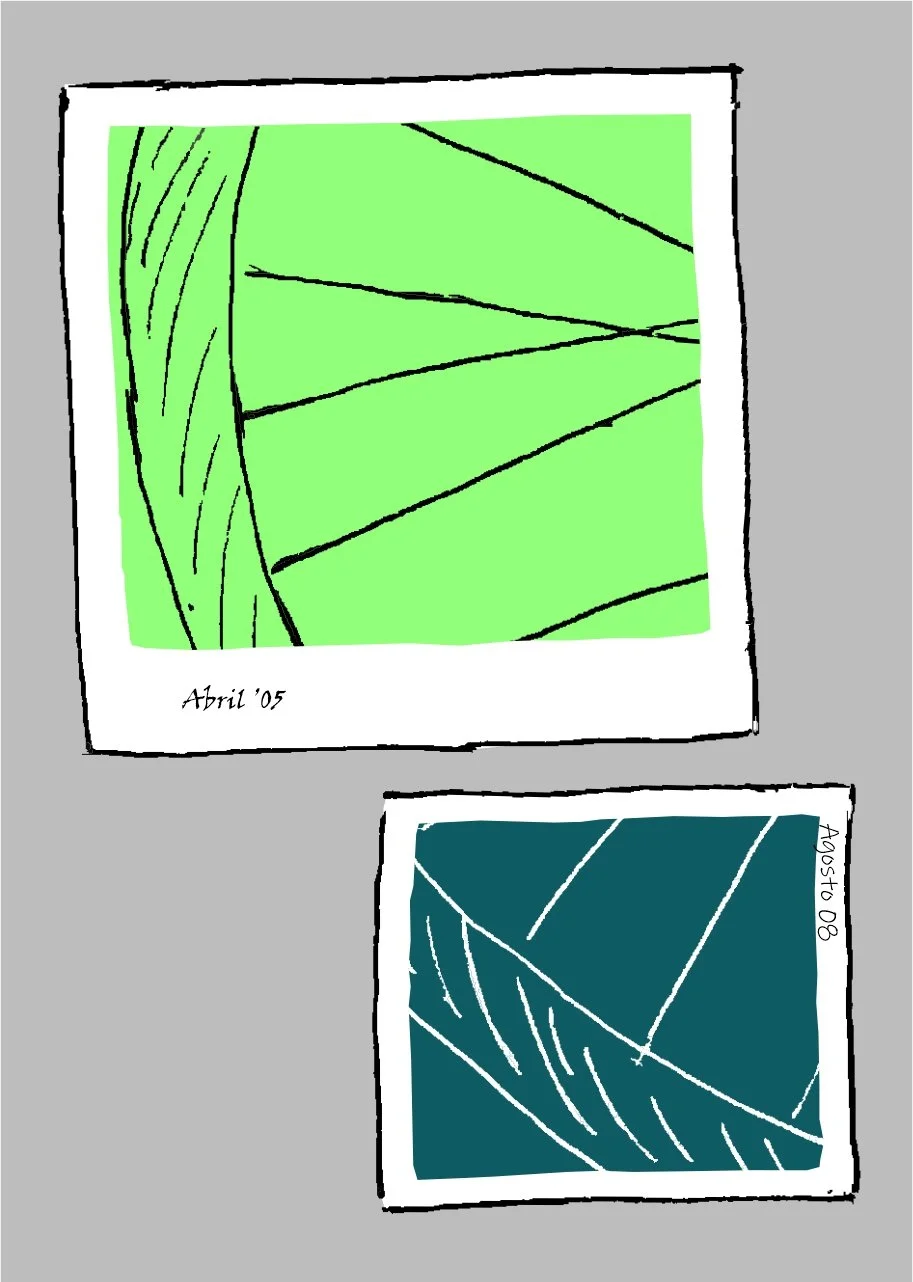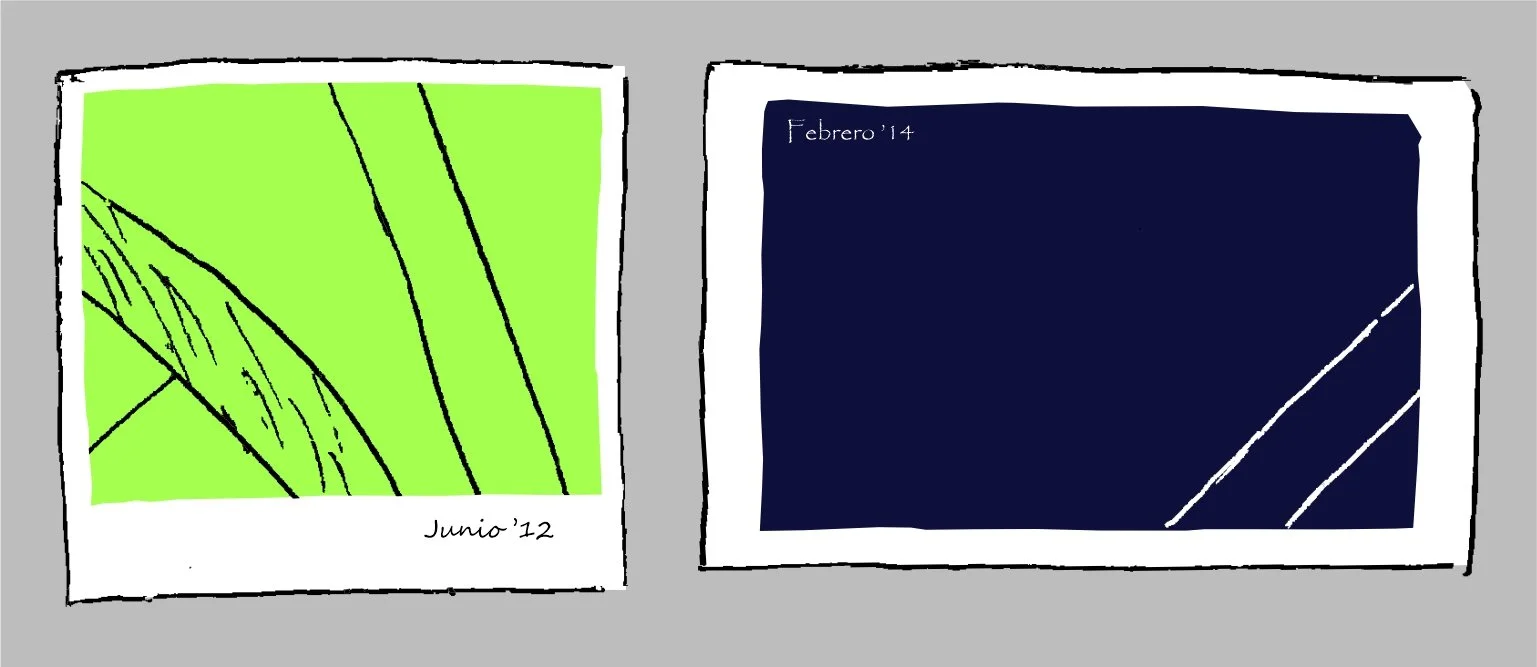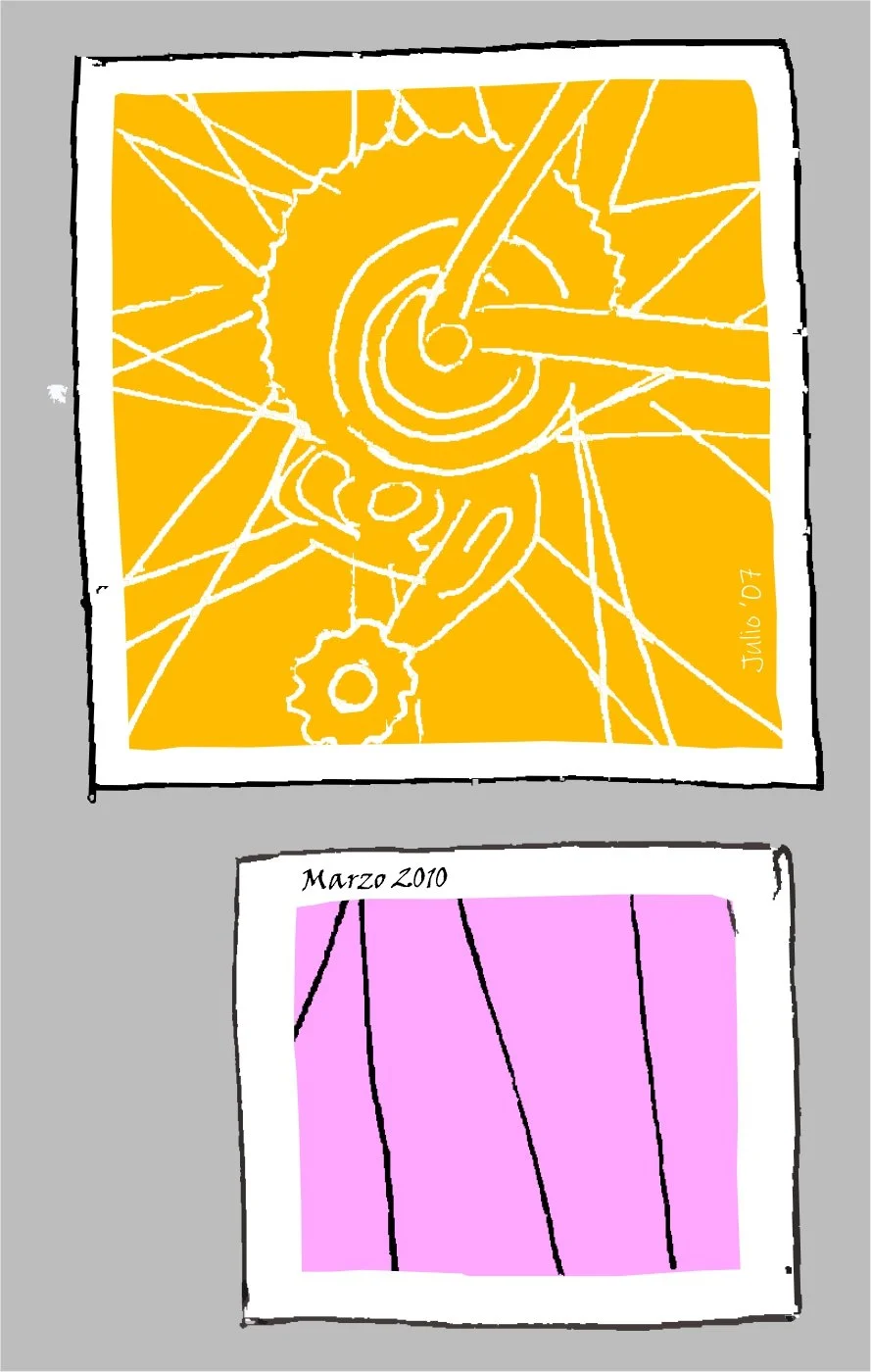Culo con ruedas
/Por Marcos Escobar
Alcancé mi equilibrio espiritual
—Freddy Turbina
La primera vez tenía cinco años. Me habían regalado una bici roja, las ruedas azules y llena de stickers de Mickey Mouse. Los protectores de goma encima del manubrio también eran azules y en el centro de la circunferencia, en la punta del cilindro del manubrio, estaba dibujado en relieve la cabeza del ratón yanki. El regalo había llegado en la navidad anterior, cuando todavía vivíamos en un departamento solxs mi vieja y yo. Por algún motivo lloré y pataleé, seguramente pedí alguna otra huevada y la bicicleta me debe haber parecido poca cosa.
Pasó la mudanza, familia flamante y dúplex en suburbios, Parque Guillermina a tres cuadras y momento de aprender a andar sin rueditas. Mamá corriendo a los empujones agarrando la silleta hasta que decide que es poco inteligente hacer fuerza cuando la gravedad te lleva gratis y me larga por una lomada. Experimento algo muy parecido a lo que debe haber sentido Harry Potter cuando se subió a una escoba por primera vez. El vértigo, la velocidad que puede alcanzar un cuerpo, el viento y cada pequeño desperfecto del terreno vibrándome en el asiento. Avanzo cuatro, cinco, diez metros en perfecto equilibrio, la canchereo y pedaleo para agarrar vuelo. Mi vieja me había enseñado a pedalear y a no perder el equilibrio. Doblar y frenar eran la segunda clase, a la que todavía no habíamos llegado, pero tenía un árbol al frente que me reclamaba la lección.
Volanteo como puedo, termino en el piso con la bici atravesada en la rodilla, feliz.
A los siete gané un concurso de cuentos, el premio era una bici que llegué a usar dos veces porque era muy chica, y a los diez mi padrino me regaló la bicicleta de mi prima que estaba tirada en el cuartito del fondo de su casa con la condición de que la use para ir a visitarlo. Lo primero que hice fue meterme en el circuito de carreras ilegales de mi barrio —que siempre perdía porque era el más chico— donde apostábamos plata —cuando había—, pero más que nada juegos de play, una memory card con una partida con todo el Crash Bandicoot ganado y alguna revistas porno que en realidad eran catálogos de lencería. Los más grandes apostaban cigarrillos.
Cuando nos aburrimos de las carreras pasamos a jugar a Jackass. Le dije mi nombre a una cámara imaginaria y salté desde una rampa armada con las gomas sobrevivientes del corte de calle que armaron la gente de la villa a la vuelta de mi casa cuando los desalojaron, y la madera de encofrado de la casa un amigo que la estaban remodelando. Me enterré con bici y todo en la montaña de arena que había en la puerta de la obra.
El mismo año que entré a la secundaria se rompieron los frenos y por eso no me dejaban ir hasta el centro en la chiva, pero podía ir a las clases de educación física en el CEF 18 pedaleando. Mis compañeros de la Normal me dieron la bienvenida a la nueva institución robándome la silleta una mañana y después la exhibieron como trofeo en el patio de la escuela, en las clases de la tarde. En la misma época me compré unos pedalines que iban enroscados en la rueda de atrás y le permitían a mis compañeros ir parados con los brazos encima de mis hombros. Entre segundo y tercer año, la bici y los pedalines eran el único transporte para ir a comprar damajuanas en el Zappin de la Belgrano a las tres de la mañana, para después volver por la bajada de la América con dos adolescencias sin frenos. En uno de esos viajes lo vi al Colmena retorcerse en el aire como un gato para lograr caer de espalda y no reventar los diez litros de Domingo Hermanos que llevaba abrazados. Una moto se nos había cruzado en pleno arranque y solamente logré saltar de la chiva para no reventarme contra el cordón, pero terminé de rodillas en la vereda.
Con la escuela nueva el grupito de la cuadra de mi casa se había desarmado, la primavera kirchnerista y el último boom de los barrios del IPV lograron que mis amigos dejaran de vivir con sus abuelos, así que salía a pasear solo. En la Mate de Luna y América, cruzando en diagonal el semáforo, patiné y me reventé contra el piso. Se me rompió la zapatilla izquierda y se me partió la uña del dedo gordo. Hasta el día de hoy me mantengo las uñas de los pies neuróticamente cortas.
En quinto año arreglé los frenos y empecé a entrenar karate en un gimnasio de Yerba Buena con un sensei que además era boxeador. A la salida hacíamos carreritas, yo pedaleando y él en la moto. A veces me ponía su mano ocupándome todo el ancho de la espalda para empujarme. Bajábamos por la Mendoza, después de cruzar el canal, cuando se acuerda que tenía que doblar, pega el volantazo para no pasarse de calle y me saluda. Yo levanto la mano derecha para saludarlo y giro el torso. Mi mano izquierda aprieta suave el freno, acostumbrada durante años a manejar sin que funcionen, pero ahora las pastillas se clavan y yo hago un giro de 180 que termina con mi cabeza en el cemento. Cuando abro los ojos lo tengo al sensei boxeador sacudiéndome para que reaccione. Al otro día fue la primera vez que pedí voluntariamente un ibuprofeno, me lo dio una amiga un año más grande que era una farmacia móvil.
La chora y yo nos distanciamos en el primer año de la facultad. Me dejó a pata dos veces y ya no le confiaba para cruzar desde Bajo Hondo hasta el Parque 9 de Julio. Era el año después de La Toma, la UNT era un quilombo, paros por tiempo indeterminado, así que me la pasaba escapándome de Tucumán y cuando volvía estudiaba en el 4, que tardaba cincuenta minutos para cruzar la ciudad de punta a punta. El segundo año de la facultad llegó con cambio de carrera, me fui a vivir con mi hermano más grande al barrio El Bosque y como acto último de rebeldía adolescente, recuperé una bicicleta de la casa de mi viejo y la arreglé para no subirme nunca más a un bondi. La chiva nueva era lo más hermoso que había tenido, una Bronco plateada, los aros morados, el cuadro ovalado, los cambios tenían mañas que solamente yo conocía. Una serie de combinaciones para poder pasar del más liviano al más pesado, la gente que me la pedía prestada me la devolvía a las puteadas y se refregaba el culo por la dureza de la silleta.
Una de las peores con esa bici la tuve en segundo año de Historia. Fiesta de la carrera en pleno festejo por el Bicentenario. Reparto anticipadas por toda la ciudad y en cada lugar donde llego me invitan una birra. El último destino es cerca del Cristo de Yerba Buena. El Cóndor es uno de los dinosaurios de la carrera y está haciendo previa con sus amigos desde las 11 de la mañana. Vive en una casa gigante con un patio todavía más grande sobre la avenida, a una cuadra del Camino del Perú. Su gente es mitad rockera vieja, ropa negra y barbas entrecanas con el pelo hasta los hombros, y mitad hinchas de San Martín con el escudo tatuado en la pantorrilla. Me invitan a merendar Termidor con Pritty y el asado que les quedó del mediodía. Empieza a bajar el sol y me acuerdo que me están esperando en otro lugar. Las piernas me tiemblan por la pedaleada y la macha. Los amigos del Cóndor están tomando pala sentados en ronda, un tipo de unos cuarenta con un tatuaje de Karma Sudaca en el hombro me dice “la cosa está en tomarla vos, y no que ella te tome a vos”. Salgo como puedo de la casa del Cóndor, aprovecho la bajada y empiezo a pedalear. Cruzo la América, la Ejército, estoy llegando al Parque Avellaneda y el corte de la calle me agarra desprevenido. Festejo por el Bicentenario, inauguración del monumento y recital de Baglietto con Patricia Sosa. Se ve que al bondi que iba adelante mío también lo sorprende, pega el volantazo y me encierra. Termino reventando el faro trasero de una auto estacionado. Me quedo esperando para ver si alguien de las mil personas que hay en la cuadra es el dueño del auto, y después veo que tengo la mano derecha llena de sangre.
Después de esa última, tuve otras menos espectaculares. Cuando mi hijo tenía menos de un año me regalaron un casco. Lo estrené a la semana, un taxi me encerró justo en la parada del bondi a la altura de JJ, al frente del Complejo Avellaneda. Hice dos vueltas en el piso y quedé con la espalda pegada a la vereda. El taxista tenía cara de gringuito lleno de granos, y encima estaba pálido. Me levanté antes de que todo el mundo me empezará a manosear y a preguntarme si estaba bien, lo miré al tachero y le dije con cara de refugiado “tené cuidado amigo, el próximo no va a tener casco”, y me fui antes de que me empezara a doler el cuerpo por el golpe.
En el mismo año le reventé el faro a una camioneta en plena 24, al frente del Carrefour. Estábamos al día treinta y ocho del mes y todavía me faltaba una semana para cobrar. Intenté escaparme, pero me alcanzaron a la cuadra. Eran dos changos que estaban terminando la jornada y la Strada era de la empresa. La camioneta estaba estacionada y ellos lo estaban esperando a su jefe que se había bajado a comprar unos materiales a última hora. Les tuve que rogar, explicarles que no llegaba al sueldo mínimo, que mi novia trabajaba en negro y que tenía un hijo. Después apareció el jefe y le tuve que repetir la misma historia y jurarle que si me cortaban me salía arena de lo seco que estaba. Llamaron a la aseguradora de la empresa y arreglaron todo por ahí, pero me pidieron el documento y me dijeron que seguramente me iba a llegar una carta del seguro.
Llegó la pandemia y estuve prácticamente dos años sin subirme a una bicicleta, hasta que en medio de la crisis mi compañera arrancó a vender comida y tocó ser delivery. Salí un domingo al mediodía después de una noche con tormenta. Doblé por la Alberdi en contramano a la altura del Padilla y cuando llegué a la esquina frené apenas, la rueda se fue sola. La comida intacta, yo hice cuatro entregas saludando de costado para que no me vean la mancha de barro desde el hombro izquierdo hasta el culo.
La última fue el veinticuatro de diciembre. Salí de mi casa el viernes a la una para ir a trabajar, el fin de año, el aguinaldo que no había llegado a un cuarto del sueldo porque nos pagaban casi todo en negro —y encima tenía que agradecer tener un aguinaldo—, en la San Lorenzo y Bernabé ya estoy empapado. Doblo en la Mitre y vuelvo a doblar en la Mate de Luna. Esa misma noche viajo a festejar Navidad con la familia en otra provincia, voy a tener que pedalear la ciudad entera porque el colectivo sale cuarenta minutos después de que yo termine la jornada. Paso por la Patricias Argentinas y cruzo el semáforo del puente en rojo. Voy armando mentalmente el bolso del changuito, calculo que voy a tener que llegar a la terminal y comprar el pasaje de vuelta porque el lunes se trabaja normal y los bondis se llenan al toque. Repaso el segundo gol de Argentina en el mundial, cruzo la Colón, agarro velocidad en la baja hasta la Viamonte. Hago una lista de todos los trabajos que tengo pendientes para entregar, las materias por rendir, me acuerdo de una crónica tremenda que estaba leyendo de Matías Burzaco, doblo en la Adolfo de la Vega y pedaleo con furia encima de la sacha bicisenda que hicieron sobre la platabanda porque ya voy tarde, pienso en las fiestas con la familia, en lo que me va a costar el asado, en el aumento del alquiler, en las altas probabilidades que tengo de separarme cuando vuelva del viaje, en tener que frenarlo a mi viejo para que no se gaste el sueldo entero en un regalo para el nieto, en el calor de Tucumán a la 1 y cuarenta del mediodía y, por último, toco con la parte izquierda del manubrio un basurero de esos que van pegados a los postes.
Ruedo sobre la bicisenda, patino sobre el contrapiso de cemento y la chiva termina en medio de la calle. La rescato y nos acostamos en el pasto un rato los dos solos. Llego tarde al trabajo y le digo a mi jefe —y también le voy a decir más tarde a mi pareja, a mi madre, mis hermanos y amigues— que se me cruzó un perro mientras me untan el brazo con Pervinox.