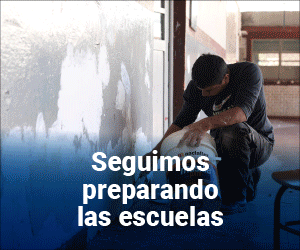No es simplemente otro mes
/Ilustración de Victoria Zorat para estudio Pimienta.
A mi hermana, que llegó un septiembre.
Hay una sensación extraña en el aire por esta época del año. De poder hacerlo, le daría pausa en medio de la calle para ver flotar los ácaros y las partículas y escuchar el ruido ambiente de septiembre en Tucumán. Las magias mínimas ocurren más seguido en este mes, la gente toma decisiones apresuradas y kamikazes, hay más mudanzas, y pululan otras intenciones entre azahares y tierra seca.
En septiembre el año empieza a derretirse. La primavera se aparece, lapachosa y polvorienta, de vientos calientes y cervezas frías, y parece que no queda nada mejor que hacer que sentarse a mirarla pasar.
Es generalmente el momento de darse cuenta de que no llegamos a los plazos que nos pusimos en el lejano marzo, cuando todo recién empezaba, cuando nos faltaban ideas pero nos sobraba el tiempo. Es ahora cuando entendemos que llegamos tarde y dictaminamos que este tampoco será el año, enterramos las cosas muertas, y brindamos por las que florecen. Septiembre suele ser el mes en el que, sin escalas, te enamoran para siempre y te plantan en una esquina hasta nunca jamás.
El polvo del aire, que es el polvo del tiempo, tapa los libros, los adornos y los portarretratos de los estantes más altos. Una nube de tierra se apodera de lo viejo, de lo postergado, de lo de ‘mañana vemos’. Algunos entienden que es el mundo diciéndoles ‘ese ya no sos vos’, el universo instándolos a que lean otros libros, compren adornos nuevos y se hagan otras fotos. Yo dudo que las estaciones comuniquen tanto pero a lo mejor, como las madres cuando dicen que no se meten, algo insinúan con los ojos.
En septiembre lloran los alérgicos de pura alergia, y quizá de alguna tristeza disimulada entre lágrimas de polen. Mis amigos más alérgicos el 21 se saludan con un ‘¡Feliz loratadina!’ y conversan en estornudos, con la mayor fluidez. Estornudan sobre los proyectos, sobre los antojos, sobre los recuerdos, sobre el año que empieza a querer irse. Estornudan como si el mundo se acabara o empezara otra vez, con la nariz destapada, a respirar mejor. Estornudan con la fuerza con la que se empujan cajas viejas escaleras abajo, con el envión de un portazo bien dado y el deseo de expulsar el bicho, el veneno, el mal trago.
Agosto, el que dicen que es el mes que hay que sobrevivir, a mí se me pasó sin ruda, ni penas ni glorias. En septiembre, en cambio, me amaneció rota la espalda y, aunque el médico dijo la palabra técnica, yo estoy segura de que escuché ‘tenés-muchos-años’. Algo se me metió en la garganta y después me aplastó las tripas. Me desperté temblando una noche para darme cuenta de que se me había condensado el año en un mes y el sueño en esa madrugada, con el viento cambiando de dirección y mi cabeza en una nube.
Pocos meses son tan una estación como septiembre y pocas estaciones cargan con tantas responsabilidades como la primavera. Es el momento de pedir salvavidas para llegar enteros a la orilla, de deshojar las margaritas, de poner las canciones para bailar o para acordarse, de planear vacaciones, de pensar dónde estábamos hace un año y hace dos, de adoptar un gato, de subir el acolchado, de bajar la guardia, de volver a usar bermudas, de dejar de esperar.
Siempre septiembre es recordable, porque algo siempre pasó en otro mes como este y fue bisagra o dio la sensación de haberlo sido, que no es lo mismo pero es igual. Lo que podemos sacar en limpio es un estado de ánimo, un nombre, un gustito a déjà-vu, la primera línea de una canción del futuro. Nadie encuentra de nuevo lo que ha perdido un día de este mes. Pero si algo se te engancha, como abrojo, en la botamanga del pantalón, y es septiembre, es probable que ahí se quede por un buen rato, al menos hasta que la tierra dé toda una vuelta entera otra vez y vuelvan los lapachos a llenar de fotos los celulares y ensuciar de amarillo las veredas.