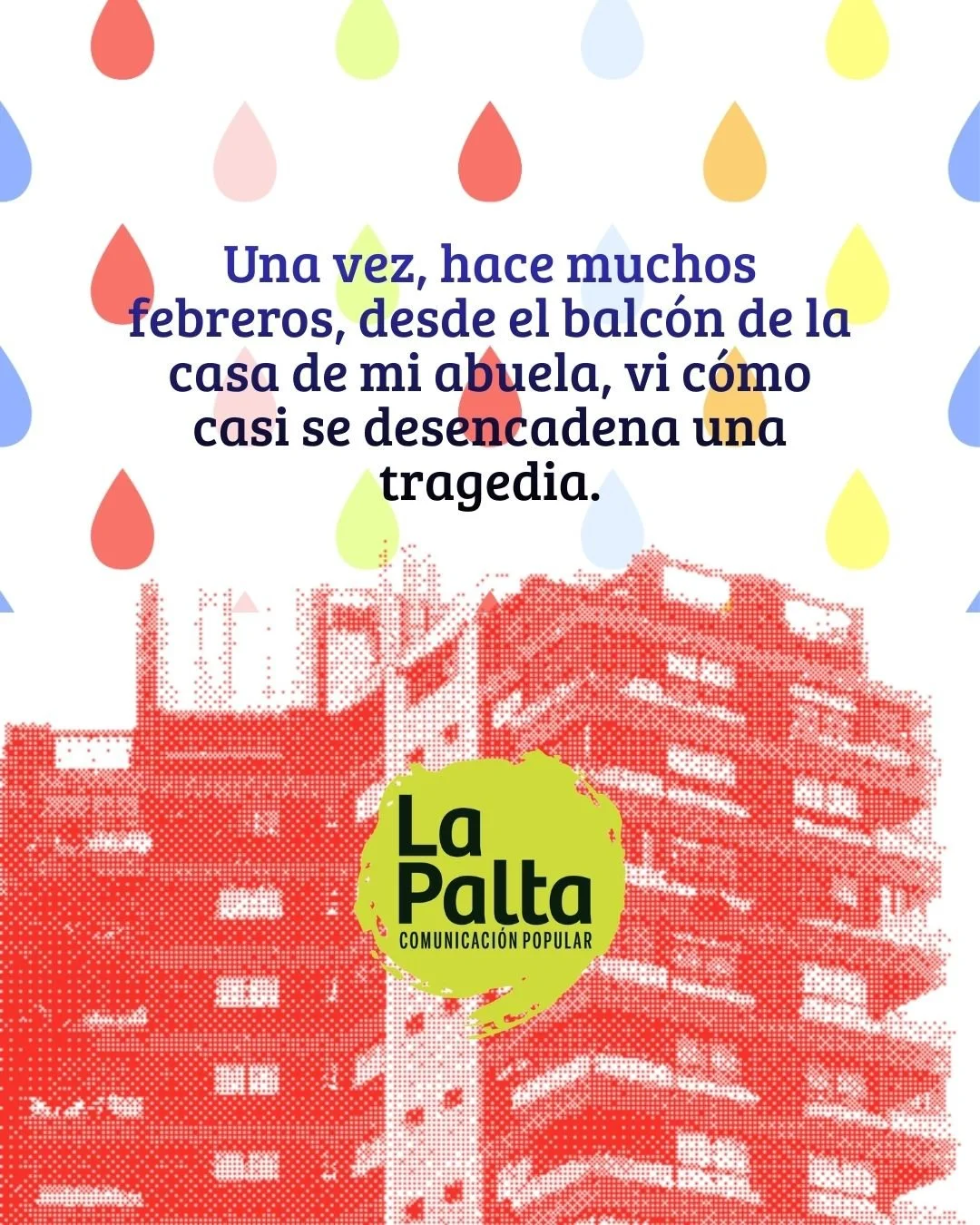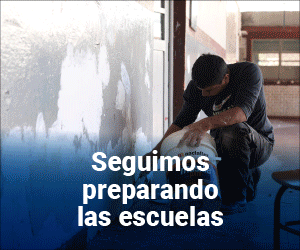La verdad de andar descalza
/Ilustración de Luly Gosne para Pimienta Estudio.
Siempre llega un punto en la conversación con casi cualquier persona con la que me cruzo, conocidos, amigos, familiares, parejas, en que llegamos al punto de inflexión de nuestra relación más o menos breve, más o menos trascendente. Y no es la política o la religión, no es el fútbol ni la economía, ni el feminismo o el patriarcado, ni la ciencia ni la astrología, ni el vegano versus los amantes del asado. Se trata del momento en el que yo digo, con naturalidad y casi con orgullo, que me gusta andar descalza. No suenan fanfarrias ni adquiero un tono confesional. Lo digo al pasar, metido en otras anécdotas más notables, de costadito, pero nunca es del todo inocente: yo sé que esa verdad mía suele dividir las aguas y necesito saber quién está parado dónde lo antes posible. Si pasa, pasa. Y si no, empiezo a ver cómo se les frunce el ceño justo antes de interrumpirme para pedir especificaciones. Si descalza en general o en la casa, si en verano o en invierno también, si con o sin medias, si las medias comunes o esas con gomitas abajo tipo ventosas de rana. “¿En qué sentido ‘descalza’?” es una de mis preguntas favoritas: en el único, posible, claro, con los pies desnudos en el suelo.
Tengo que aclarar entonces que descalza es sin nada en los pies, que es cuando sea y siempre, que es en general en mi casa pero que cuando me haga más vieja y más impune seguramente andaré descalza por la calle también, que hasta lo que yo sé no constituye, aún, una contravención. Eso último, en general, los horroriza. Se ríen para que les diga que era un chiste, hablan del hombre civilizado, de la higiene, del peligro de quién sabe qué porquerías que tira la gente en el piso. Entonces no suelo decir más nada porque evangelizar a los calzados es una tarea casi imposible. No me interesa sumar adeptos a mi bando sino que prefiero, en todo caso, asistir a la feliz coincidencia de enterarme de que estoy hablando con gente que todo este tiempo había disfrutado de andar en patas tanto como yo.
Los descalzos sabemos que los zapatos tienen un objetivo, que las plantas de los pies al contacto directo con el suelo se ensucian rápidamente, que nos podemos lastimar. Lo que pasa es que nos da igual. Hacemos algunas concesiones cuando nos calzamos para ir al trabajo, para salir con alguien que nos gusta o visitar al médico. Pero aparte de eso, siempre que se puede, en casa propia o en ajenas, en algunos bares buena onda, en el auto de alguien tolerante, nos descalzamos casi al toque de haber llegado.
De chica no veía las horas de volver de la escuela y, apenas pasar la puerta, tirar los zapatos y las medias tres cuartos por el aire. Descalzarse era estar en casa, pisando directamente lo que rozaban mis juguetes sin articular, el lugar donde yacían mis caramelos desperdiciados y donde mi perro salchicha se echaba en toda su extensión. Andar descalza era la libertad subiendo desde la raíz, como si jugara a sentirme árbol o plantita del jardín, absorbiendo de la tierra el latido y también la mierda, como pasa con la vida. Los descalzos hacíamos carreras veloces sobre las baldosas calientes todos los veranos hasta llegar con los pies incendiados al sector de la sombra donde nos refregábamos los pies o los regábamos con una manguera para que pasara la quemazón. Aun así jamás nos arrepentíamos: la libertad de andar en patas valía cada poquito de ardor.
De grande, andar descalza empezó a parecerse a otra cosa. El día de la primera tristeza a otra escala, la de enterarse de que no todo tiene repuesto, una se encoge y se arruga levemente, como si el tiempo y la rispidez de la vida se nos metieran en el cuerpo. Después de la pena sin nombre, la que no se va durmiendo el día hasta el día siguiente, una pasa de estar a ser descalza, de la libertad de los valientes a la fragilidad de quien no tiene cómo protegerse de los vidrios rotos ni del desamor, de las piedras con punta ni de la muerte.
Los que gustan de andar calzados aprenden, en general, a acomodarse a los avatares del camino con un zapato precavido y entonces resisten sin siquiera darse cuenta. Dejan de sentir lo que pisan, no hay filo que los lastime pero tampoco césped que los acaricie, casi todo se convierte en hábito. Los calzados, de grandes, son gente que dice ‘así es la vida’ para calificar lo que es injusto o inaceptable, los que te aconsejan que te acostumbres, que te endurezcas, que sueltes o que no pienses más. Los calzados dicen ‘yo te lo dije’, casi con sorna, mientras cuidan sus pasos y sus pies, mientras hacen cuentas y recalculan, y cambian de zapatos y de vida como se cambian de medias.
De grandes ya no es como antes, cuando andar descalza se elegía por gusto o comodidad y cuya única consecuencia eran los pies sucios o apenas lastimados. Ser descalzos, de grandes, es como nacer en un signo, para la astrología, o traer algo en los genes, para la ciencia. Es una manera de acercarse a las cosas, sin recaudos, con ingenuidad, como si hubiese una primera vez para todo y todas fuesen primeras veces.
Sigo defendiendo en las charlas que me gusta andar descalza, aunque con los años haya domesticado un poco la costumbre y permanezca calzada más de lo que me gustaría. Sin embargo, casi nunca llego a hablar de lo demás, de ser descalza, porque eso sería reconocer que no es como dije y que no hay un único sentido de andar descalza, y entonces tendría que aceptar que uso metáforas gastadas para decir que con los años me volví más frágil y empecé a tener más miedo. Prefiero discutirles que no es para tanto tener que lavar unas medias sucias ni ensuciarse las patas si uno se las lava bien antes de meterse en la cama. Prefiero hacer como que intento convencerlos de las ventajas de andar descalzos aunque sé que hay muy poco de voluntad en ello y que todo se decide el día de la primera tristeza, justo después de la pena sin nombre.