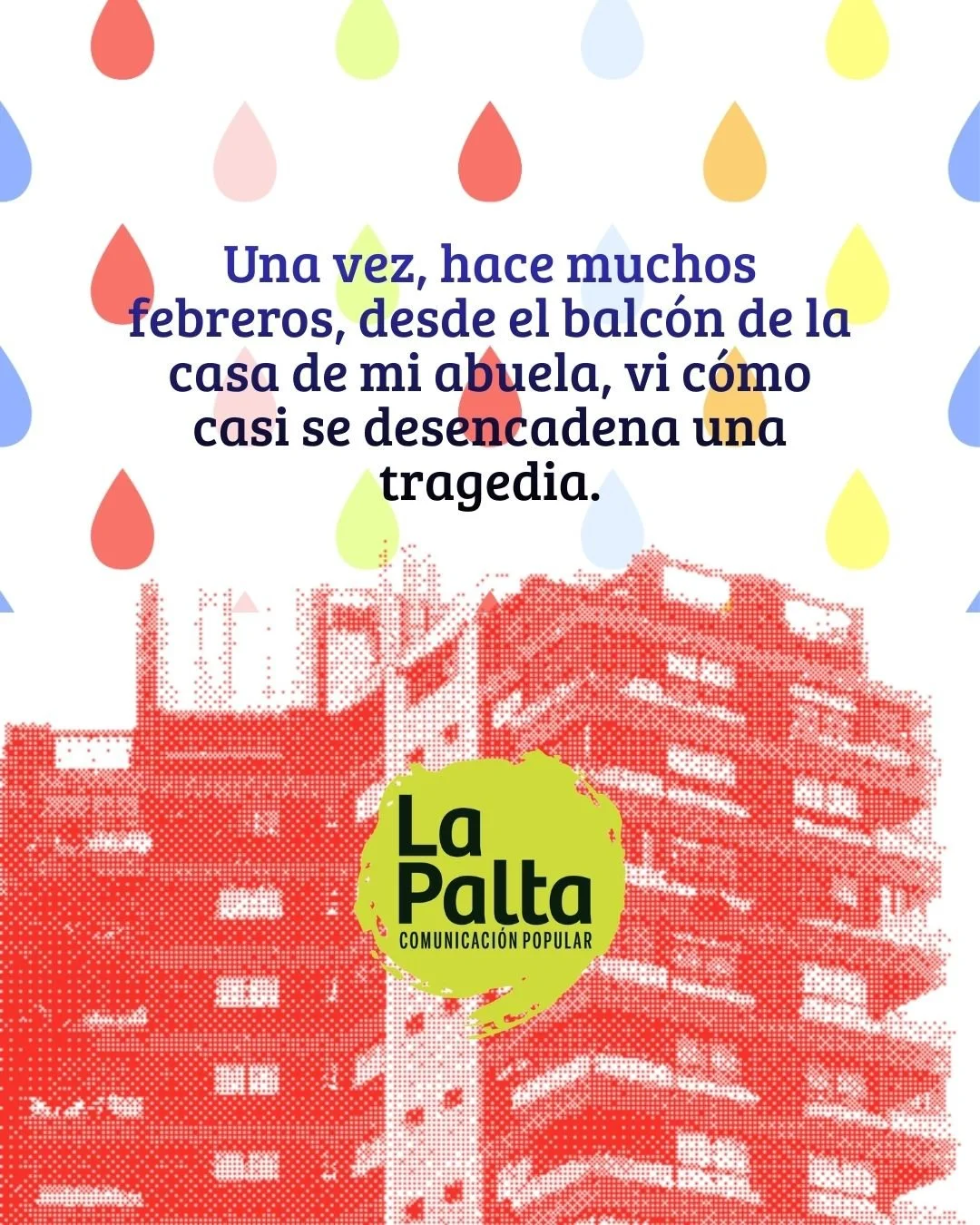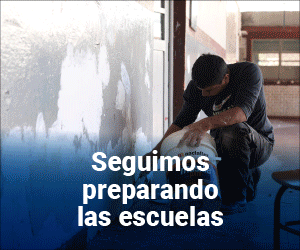Un verano descalzo y rubio
/Ilustración: Agostina Rossini.
En una encuesta muy seria realizada en la solemnidad de ciertos bares nocturnos, entre bebidas de elaboración presuntamente artesanal, el 99,9% de los participantes afirmaron que a los 15 años tuvieron ganas de matar gente. A sangre fría o de un conjuro. De odio o de impotencia. Casi todos a sus padres. A sus hermanos. A algún amigo, a un profesor, y a cualquiera de esos adultos que empezaban las charlas diciendo que “adolescente viene de ‘adolecer’”. Ganas de matar y de que después explotara el mundo, como un parlante en el estruendo de una canción hardcore.
Aproximadamente el mismo porcentaje de encuestados declaró haber tenido un amor, y más del 70% de los casos, uno no correspondido. Algunos confesaron amores por la profesora de matemáticas, por la hermana mayor de un amigo, por la vecina de al lado, por el chico más grande que atendía el kiosco, por la que se sentaba en el banco de al lado o por el mejor amigo. Dijeron que escribieron las iniciales en los pupitres, que les dedicaron la letra de una canción, que mandaron anónimos, que no se lo contaron a nadie o que se lo confesaron con resultados catastróficos de esos que terminan casi siempre llorando en un baño.
La gran mayoría pensó alguna vez en matarse, en escaparse lejos con una mochila y un perro, o en quedarse para siempre encerrado en su mundo que era, por lo general, el cuarto que compartía con uno o más hermanos, tapado de posters de bandas, medias sucias y fotos viejas (o sea, del año anterior).
Alguien contó que de adolescente solía escribir cartas, que tenía un amigo por correspondencia en otra ciudad, que a las más lindas nunca las mandó y, en cambio, las guardó en una caja junto con los panfletos de las semanas de la escuela, que se perdió en alguna mudanza.
Una chica me confesó que se había enamorado de uno que corría mucho y leía poco, y que por verlo hacía todos los mandados en el almacén del frente de su casa, esperando a que saliera y pudiera verle esas pantorrillas de maratonista luciéndose con unos shorts de gabardina azul marino que no se sacaba ni en el peor invierno. Un chico, que leía mucho y corría poco, me confesó que durante las siestas se tocaba pensando en Natalie Portman, hermosa e imposible, toda de blanco, peleando con los clones en Episodio 2.
A todos les pregunté qué fue lo peor de su adolescencia. Me dijeron que los granos, las restricciones, vivir en casa de los padres, las canciones de Cris Morena, no saber qué sería del futuro, los pantalones nevados y la clase de química. Y lo mejor: el aguante del cuerpo, fumar a escondidas, las canciones de Charly, vivir en las casas de los amigos, no saber qué sería del futuro, el yogging y los recreos.
Hubo alguna que dejó caer alguna lágrima sobre la pinta de cerveza pensando en la noche de esa fiesta de quince en que se quedó colgada mirando el cielo, mientras le sobaba la espalda a una que vomitaba en cuclillas la voracidad de toda una noche. En ese momento, borracha y púber, con la música de la fiesta sonando lejos y de fondo las arcadas que iban calmándose, supo por primera vez que el mundo era jodido y breve, que había que hacer algo para cambiar algo, y que definitivamente lo que le pasaba es que le gustaba mucho Julieta.
Todos y todas hablaron de la inconsciencia y el riesgo de sentir un vientito a eternidad debajo de los brazos, como en uno de esos viajes de noche y a toda velocidad en la caja de una camioneta. Dijeron algo así como que la vida se parecía a un regalo que te hacen un día que no es tu cumpleaños, uno con el que no contás, y entonces todo lo que viene con él es de yapa, y si tiene que romperse mejor que sea entre bombas de estruendo y música fuerte. Y nombraron las revelaciones del amor y de la muerte que llegaban en las madrugadas sin dormir en San Javier o en las noches pasadas de polizones escondidos en el patio de la escuela; y cómo las botellas de vodka barato que iban amontonándose en un placard, encerraban cuatro o cinco charlas quintaesenciales y algunos secretos apenas sugeridos que a la mañana siguiente ya no tenían ningún sentido.
Alguien dijo que quisiera volver a un solo verano de esa época, cuando eran un grupo de amigos que se daban chapuzones y nadaban de noche en una pileta, vestidos. Cuando había uno contaba historias de miedo y otra que lloraba a su mamá por irse tan temprano, cuando jugaban al ‘verdad-consecuencia’ y, de prenda, se tocaban por debajo de la ropa como adivinando con las manos lo que iban a encontrar. Cuando tomaban a escondidas una cerveza entre cinco y fumaban Camel para ver si así se hacían más grandes.
Alguien más dijo que no volvería nunca, ni a un verano ni a un día, ni por toda la juventud ni por la adrenalina, ni siquiera para volver a alguien que allá se quedó.
El resultado de las encuestas no servirá para ningún estudio de ninguna universidad norteamericana. Estas cosas que aquí se cuentan no alcanzan para hacer teoría porque tener quince o dieciocho años no se lee en ningún libro aunque haya miles que digan que se trata de tener granos, ser rebeldes y ‘adolecer’, una palabra que no usa nadie. Podremos seguir fumando a escondidas pero nadie va a decirnos nada, o escaparnos de escuelas en cuyos padrones ya ni aparecemos, sin que nadie nos persiga, sin el riesgo de una amonestación y sin la adrenalina palpitándonos debajo del delantal. La aventura de hacer algunas cosas por primera vez no cabe en ninguna parte, simplemente ocurre y, luego, se queda apenas como un gusto dormido de algo que no volveremos a probar.
En cuanto a la encuestadora, hace mucho que no vuelve por ahí. Ya no le queda el buzo con el escudo azul, rojo y blanco en el pecho, y están muy gastadas las remeras pintadas de zetas con aerosol. Ya tiró los cassettes con las canciones del disco azul de Los Piojos que grabara del original de una amiga, porque ya no lo escucha, o está en una plataforma digital, o le da esa tristeza tan fiera de viaje hacia atrás. Piensa que es mejor preguntar que intentar respuestas, enamorarse ahora que escribir ‘me gustabas mucho’, y cantar una canción teletransportadora que volver al día revelador en que, por una radio mal sintonizada, la escuchó por primera vez.