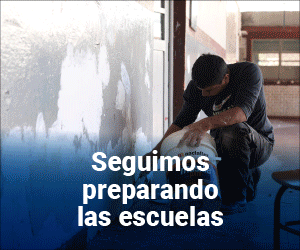Las chicas de las fotos
/Ilustración de Agostina Rossini.
No encontré una foto de mis once años. Por ahí deben andar, en alguna caja, en algún placard, seguramente. Siempre me sacaron fotos, tengo un álbum larguísimo de mi primer mes de vida. Hay cassettes que registran el momento en que empecé a hablar y creo que hasta guardan mi primer diente. No encuentro una foto de esa edad pero la tengo en la cabeza. Si supiese hacerlo, la dibujaría: estoy en la galería de la casa de mis padres con una guitarra que me queda grande y que empecé a tocar apenas un par de años atrás.
Estoy con la cabeza inclinada sobre la curva, esa especie de cintura que tiene el instrumento, y miro concentrada al mástil mientras intento un acorde. Quizá un sol mayor, que era difícil porque me exigía estirar mis dedos cortos y gorditos.
La vida era sencilla salvo por los cálculos mentales de la clase de matemáticas. La libertad era lo que ocurría cuando cruzaba sola la calle, hasta la plaza San Martín, y daba vueltas en una bici tipo BMX de color morado. Once años que no sabían de hospitales más que por los dos o tres puntos que me hice en la frente cuando aprendí a caminar, o por pasar frente al Padilla y preguntar qué era toda esa gente amontonada los domingos en la puerta. Creía en dios y escuchaba canciones melódicas de señores que decían, palabras más palabras menos, que hay un hombre para cada mujer.
No sabía, no tenía cómo saber, en la foto que no está pero que intento ahora dibujar sin lápices, que los libros, que ya me gustaban, me iban a gustar mucho más y para siempre, y que un día no iba a importar que fuera tan mala en cálculos mentales. Con la guitarra enorme encima de mí no me imaginaba que un día el sol me saldría limpio y sin demora, y que sería la tónica de las canciones que inventaría para hacerme compañía. No tenía idea todavía de las libertades que me faltaban ni de la música que iba a sonarme en la cabeza cuando por fin la dejara atravesarme.
Once años los míos de conocer el mar, la capital, algunos juguetes que salían en la tele, los chupetines que hacían burbujitas y a uno de mis abuelos. Once años de no pensar en la muerte, de compartir la vida con mis hermanos, de ser feliz cuando sonaba la campana al mediodía para salir de la escuela. Once años de pensar que a los 20 ya sería todo lo grande que se puede ser y entendería lo que dicen los diarios y la gente en las colas de los bancos.
Mi foto se parece a muchas que vi por las redes con palabras bien puestas, aprendidas en la escuela. Fotos a color de chicas cuyo nombre no leo de entrada pero que se adivinan fácilmente porque tienen todavía la misma sonrisa. Si nos juntásemos todas, si se pudiera hacer una panorámica de nuestras fotos, seríamos una película de Disney con música alusiva. Las chicas de las fotos, nosotras, con once años de amores correspondidos y besos de las buenas noches. Nosotras sin fantasmas que nos respiren frío en el cuello, sin el eco sordo de las iglesias entrándonos por debajo de las polleritas, sin pastillas calmantes, sin salir en las noticias. Nosotras en nuestras fotos, tan contentas, con nuestros nombres solo para nosotras, con muñequitos de acción o hijos de plástico, privilegiados y favoritos, como nosotras, con raspones como única cicatriz. Somos las chicas que siempre salimos en la foto. Las imágenes son mudas pero sabemos que nadie habla por nosotras, aprendimos a decir, a gritar por encima de otras voces, a ponernos el color que más se parecía a lo que creíamos justo, como nos enseñaron en la escuela, que terminamos en tiempo y forma, como tiene que ser.
Mientras tenemos suficientes fotos para empapelar paredes que después alguien dirá que agraviamos, y yo hago con palabras una instantánea que sé que por algún lado debe andar, hay una foto perdida o imposible. Hay una foto que salió velada, partida en pedacitos antes de que la miraran por primera vez. Es una foto que no queda en ninguna parte pero explota, negra, como manchón de tinta china, en el pecho, oscuro como la noche, de un arzobispo que no podrá dormir. Es la que se astilla en la garganta de las madres que han querido serlo y embruja las rodillas de las nenas que rezan mientras les pica la posibilidad de no hacerlo nunca más. La foto que nos falta es la que derriba ministros, la que destapa torturadores, la que abre la puerta del placard a los monstruos que para nosotras, las chicas de la foto, eran apenas producto de nuestra imaginación de nena hiper-estimulada. La foto que falta desnuda corderos en serpientes y hace llorar de impotencia a las nenas con trencitas que fuimos, a las mujeres verdes de rabia y ternura que intentamos ser.
A la pared le faltan caras, once años que merezcan una foto, nenas que odien los cálculos mentales, enojadas porque no les sale el sol mayor. Le falta un mundo más justo a la niña, y una foto, y un color.