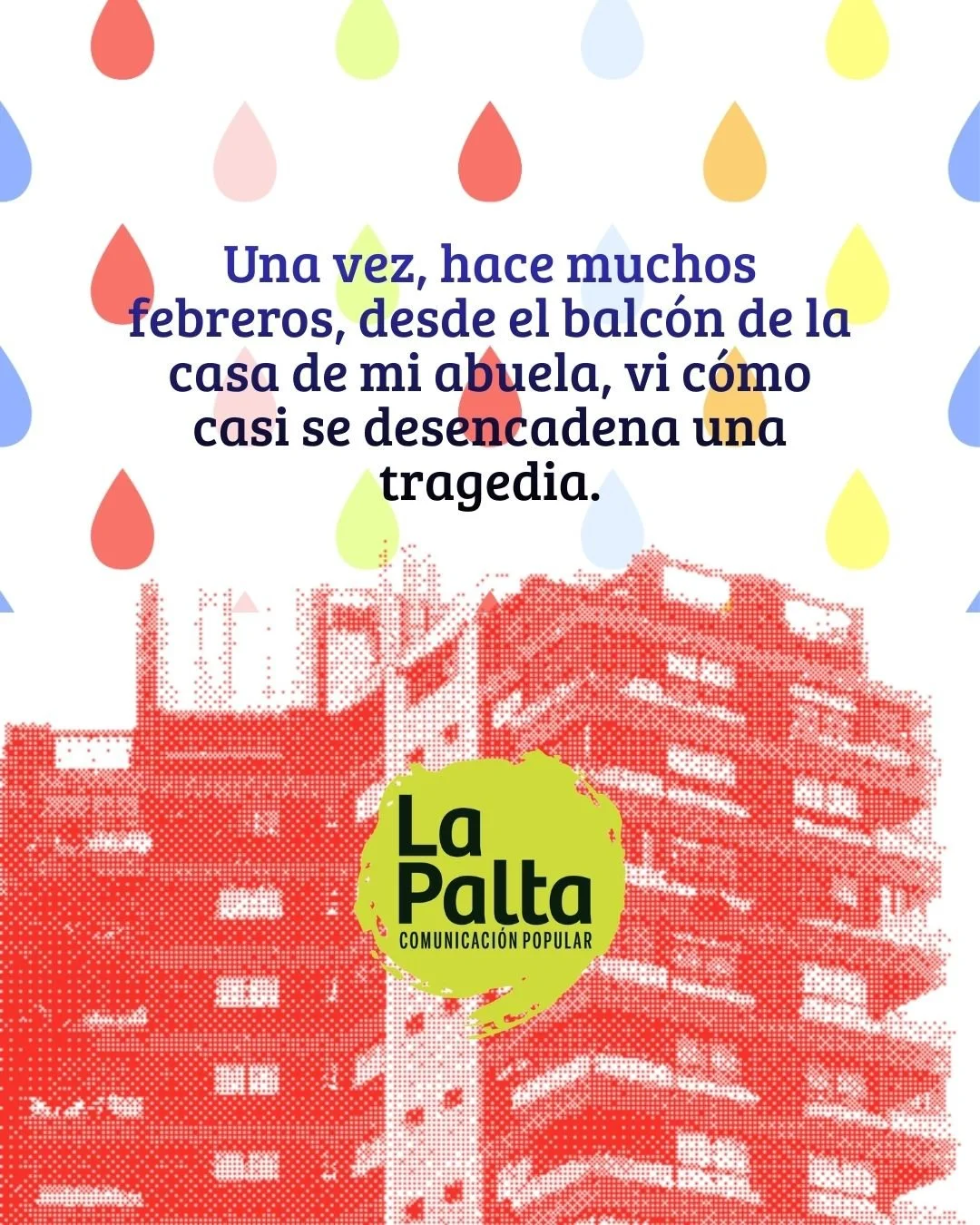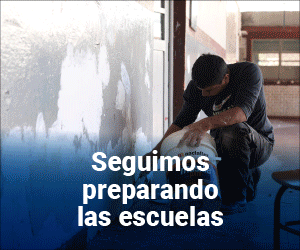El amor después del bajón tal vez
/Ilustración de Agostina Rossini | La Palta
Hace poco descubrí, de casualidad, que la primera vez que me rompieron seriamente el corazón fue un 14 de febrero. Podría haber sido cualquier día de ese año, pero fue en San Valentín. Y aunque a ese amor que sentía ya no lo entiendo, y es como una música tarareada en el fondo de algún pozo, la sensación del dolor en el centro de la garganta no me la olvido más. La escena, que vuelve con el dolor de garganta, es la de un bar repleto de gente festejando su militancia anti-día de los enamorados, tomando mucha cerveza, y yo cantando con la voz quebrada porque era lo que había prometido hacer esa noche, antes de la catástrofe.
Esta historia bien podría servir de excusa para arremeter contra un día como ese. Pero, en rigor de verdad, lo que pasó esa vez pasó otras, muchas veces, en aleatorios momentos de otros años, con otros co-protagonistas y otras coyunturas, pero con un dolor de una tonalidad bastante parecida. También debería decir que tuve catorces de febrero de revancha, de amor correspondido, algunos hasta con regalos. Y antes, muchos antes, tuve la época de la militancia anarcoterrorista contra el día, dije que es comercial y capitalista, que odio los osos de peluche, que las flores me gustan más en maceta, que los chocolates deberían regalarse en cualquier momento del año. Y también los tuve, en algún lado, neutros, sin amor pero sin lágrimas, desapercibidos días con amigos o con libros, o con estudio o con vacaciones, pero sin amor.
Ya hace rato que no le creo a lo que vende pero hace tiempo también que me aburre levantar las armas en su contra. Y creo que no soy la única. Quiero decir, somos muchos los que pensábamos, con la tele prendida a la hora de la novela, que el amor podía salvarnos la vida. Y somos más los que, después, con la casa vacía y sus cosas todavía en el placard, decretamos que era un invento, que estaba muerto, que nunca más. Ya le sacamos la ficha y escribimos el manual y después lo perdimos, entre las cosas de una caja que nadie fue a reclamar. Supimos entonces que existen las parejas a la distancia, las de siameses que no salen solos ni a la esquina, las de los viudos, las de los primos, la de los compañeros del secundario y las de los que se iban a casar después de quince años y al final no. Sabemos que es posible enamorarse verdadera y perdidamente de la hermana de tu mejor amigo o de su novio, que los códigos se rompen como los corazones, que las canciones mienten pero con ternura y salen mejor cuando algo se ha roto. Conocemos del sexo real, las mentiras optimistas de las películas porno, nos sabemos algunas posiciones y nos aburren las cosas que antes nos daban curiosidad y un poco de adrenalina. Discutimos sobrios y borrachos sobre tríos, amigos con derechos, poliamor o monogamia, probamos para ver, no nos convencimos o sí y cambiamos de opinión y así otra vez y otra. La histeria, los celos, el estalkeo los que no se vieron más, los superados, los que siguen preguntado por ella a los amigos, los que se mudaron de ciudad.
Pero todo eso es el papel celofán, la cascarita, la clase práctica de lo que, con el tiempo, se puede aprender. La refutación de las vidrieras con corazones y las promos de los telos, los pensadores que leímos y los raspones que nos quedaron tampoco dicen mucho más. El misterio sigue siendo el mismo todo el año y no sólo a mediados de febrero, y es cómo es que pasa eso que pasa, por qué hay gente a la que se le pone la sonrisa idiota, por qué algo se acelera, por qué a mí me cuesta dormir repasando cosas que dije o que quiero decir. No hay que creer en el amor romántico para saber que el amor es una cosa que existe y que tiene otros nombres y otras formas, todas juntas. No importa si sale mal y un día lloramos en un escenario o pasan meses de encierro voluntario, porque cada tanto sale bien, y es mezquino pero comprador, porque se parece a los fuegos artificiales, al orgasmo, a una historia que no sabemos si es de verdad pero está muy bien contada. No queremos ser Romeo ni Julieta, ni el joven Werther ni Madame Bovary, ni los troyanos que se fueron a la guerra porque uno se había enamorado. Pero hay algo de motor extraño, algo que ha desvelado por siglos, antes incluso de que se empezaran a construir los edificios gigantes que después deconstruiríamos diciendo que el amor es otra cosa y que se parece mucho a la libertad.
En francés hay una expresión para hablar del flechazo, que para algunos es el amor a primera vista y para otros el momento primero o tercero o décimo en que aparece algo que antes no estaba: ellos dicen ‘coup de foudre’, golpe de rayo, como el que describía Cortázar en mitad del patio, como algunos latidos acompasados, como el miedo. El rayo ocurre mientras lloriqueamos nuestra adolescencia ilusionada en un cuarto con posters de alguna boy band, o cuando crecemos, y puteamos, y teorizamos y no queremos a nadie o queremos a todes. Pasa mientras nos intentan vender una rosa en la mesa de un bar, mientras el amor de la vida se hace pelota contra el suelo y encontramos que al final son muchos pedazos y están en plural.
Quizá no sabremos nunca a dónde van las palabras que no se quedaron o a qué se parece en verdad el amor después del amor, pero no dejaremos nunca de darle vueltas como chicos a una cajita que no podemos abrir.