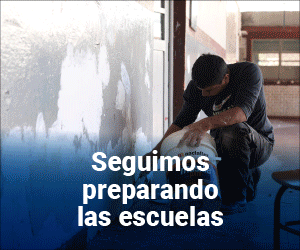Para ver de lejos
/Ilustración de Agostina Rossini.
La última vez que nos vimos hacía calor. Yo tenía el pelo más corto y un pantalón que ahora me queda grande. Mi amigo estaba acelerado y tenía puesta una remera con agujeros porque todo lo demás estaba en la valija. Queríamos quedarnos charlando hasta que se hiciera de día pero estábamos muy cansados, entonces solamente fumamos en la terraza un rato, con todo el resto de la casa desarmada en cajas. Yo pensaba que iba a ganarme la verborragia pero, en cambio, se me vino encima el silencio. Quería decir alguna cosa que fuéramos a recordar siempre, algo que sonara chiquito pero que de tan sencillo fuera preciso, como algunas líneas en los guiones de las películas. Al final no dije nada de eso, lo cambié por un comentario sobre un personaje de Capusotto, que fue lo que me salió.
Ahora, con el tiempo y el diario del lunes, me parece que esa tontera de la terraza, callados y hablando de lo de siempre, no le hizo justicia a la historia. Nosotros, que habíamos llorado juntos en una plaza, que habíamos hecho viajes siempre postergados al lado del otro, que nos conocíamos desde antes de aprender a caminar, nos merecíamos otra despedida. Algo tendría que haberse detenido por un ratito o demorado aunque sea un poco, los colectivos, los plazos, el café haciéndose en la cafetera, no sé.
Supongo que en general las últimas veces son, además de perpetuas, un poco ridículas, una muy mala combinación: como salir en la foto eterna de un anuario con un grano en la frente.
Alguien debería poder juntarlas todas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Un catálogo de despedidas, escritas o dibujadas: aquella vez a la salida del cine, una tarde con frío en una esquina, cuando nos dimos un abrazo en la puerta de tu casa o esa vez que me regalaste algo para que yo lo cuidara. No hace falta mucho más para contar despedidas: el recuerdo de la última vez que nos vimos es brilloso y fragmentario, como el fondo de los caleidoscopios. Son cosas que se guardan involuntariamente, como si en algún lugar supiéramos que no habrá revancha, aunque no lo sabemos nunca con seguridad. La sensación de última vez llega y dura un segundo como cuando empieza a disiparse la última escena de una película y vuelve al negro de los créditos. Muchas veces viene acompañada de la cortina fina de agua que hace una lágrima y que difumina el paisaje.
En el catálogo tendrían que estar también esas despedidas que no se saben tales en ningún momento, las que terminan en ‘hasta mañana’ o ‘te llamo el martes’. La mayoría de las veces son trágicas, pero no por sí mismas sino por los giros nefastos del después. Mientras duran son parte de una rutina, amable y calma, en la que todo es para siempre y nadie llora, en la que nada se distorsiona y el mundo es un lugar habitable y lleno de tiempo para seguir el juego.
En un anexo se deberían incluir las cosas no dichas (como mi guión de película malogrado), algo que nos dijeron y las cosas que se nos ocurrieron más tarde, cuando ya no servían para nada. También debería haber una lista de lo que pensamos que nos habrían querido decir donde quepa el deseo y la imaginación, el acaso y el quizá.
Un apartado especial merecen las despedidas frustradas, las que imaginamos y no se dieron, los escenarios posibles, los amigos diciéndonos que ya pasará. Ahí entrarían los bares a donde no fuimos, la gente que no conocimos para empezarnos a olvidar, y el resto del folclore de las no-despedidas: las cartas sin mandar, la mañana siguiente, la noche anterior, los muertos de nuestra felicidad y los vivos que habrán ligado algún bocado de nuestra tristeza.
Finalmente, a modo de ilustración, el catálogo de despedidas debería tener fotos. Cada vez que nos despedimos a conciencia alguna parte nuestra se esfuerza, con un poco de torpeza, en guardarse una foto. Intentamos llevarnos algo, robarle algo a alguien que sabemos que no volverá a reclamarlo. Así fue como yo me llevé la curva de unas cejas una vez, y unas manos en las mías; la vista desde una ventana de un día nublado detrás de sus hombros, la posición del gato la última vez que alguien me dijo que ya se tenía que ir. Esas fotos son un segundo que nunca es triste en sí mismo, que suele salir con mucha luz, un poco quemadas y poéticas, al menos para mí que suelo amigarme con los fantasmas.
En alguna parte del catálogo, quien emprenda la difícil tarea de confeccionarlo, tendrá que explicar que aunque tengan tan mala reputación, las despedidas con el tiempo tienden a dejar atrás el humo negro que las teñía y se aclaran, como los domingos, o algunas piezas de Debussy. Y tendrá que decir que hay quienes juran haber crecido en los adioses, que con el tiempo salieron limpios y más brillantes. Y contar que así como algunas quedan donde siempre, junto con la forma de unas cejas o de unas manos en las nuestras, otras se dan vuelta y se vuelven mentira en una vereda, cuando después de tanto tiempo nos volvemos a ver. Entonces, alguien más tendrá que empezar el otro catálogo, mejor reputado, prometedor y esperanzado, como un viernes a la tarde: el de los reencuentros.