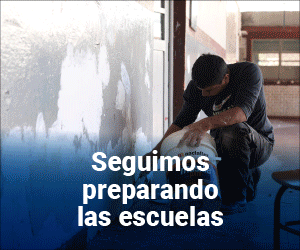Lo que te hace grande
/Ilustración de Agostina Rossini.
Dicen los que saben que crecer es un proceso que pasa sin prisa pero sin pausa, que empieza puntual y termina justo sobre una edad de dos dígitos que duplica exactamente a la de la niñez plena, todo exactamente encajado, una especie de número áureo de la vida.
Mis amigos y yo, que somos gente que no sabe de casi nada, pensamos que se crece de golpe y desparejo, que no hay edad para crecer del todo, que hay quienes no lo hacen nunca, que algunos nos quedamos a la mitad.
Conocemos gente que se hizo grande de la noche a la mañana, cuando le amaneció la cabeza blanca de canas y un dolor punzante en la parte baja de la espalda. Ninguna señal en el medio, ninguna cana intrusa entre la cabellera joven y oscura, ningún tironcito muscular premonitorio. Nada. Sabemos de gente que se supo inexorablemente crecida el día en que se encontraron en la cola de un banco pagando una boleta de luz vencida para descubrir que la vida tenía un extraño parecido a esa larga fila que daba vueltas zigzagueantes y se perdía hacia el fondo, mientras la mañana y la juventud entera se les perdían para siempre bajo su absoluto y triste consentimiento.
Mis amigos y yo entendemos que nuestras propias historias desmienten la idea del crecimiento progresivo, porque las cosas nos ocurren sin que nos demos cuenta: nos tocan el portero cuando estamos en la ducha, nos llaman cuando tenemos el teléfono en silencio. De chicos hemos quemado etapas a base de sustancias prohibidas y situaciones varios talles más grandes, y después, y al contrario, nos dormimos y llegamos tarde, sobre todo a esto de hacerse grandes, y quisimos salir corriendo hacia el otro lado espantados ante la perspectiva temblorosa de tener la vida entre las manos.
Crecimos, si es que lo hicimos, en un momento concretísimo, que ha quedado, como foto postal, colgada en que una lámina de corcho adherida a la pared de nuestra mala memoria. A veces son varias de distintos momentos, como un crecer dosificado pero único. La foto de una mañana en una casa desnuda con nada más que cajas de cosas sin desembarcar. La foto de una fiesta un fin de año, al borde de la universidad y el futuro hecho humo en un ronda de amigos. Mi foto, en un aeropuerto en otro idioma, con mis veintinada atados con miedo a la valija. La de una amiga, sentada en la sala velatoria el día en que murió su viejo, haciendo de cuenta que el mundo no había cambiado para siempre. Aunque ocurra de golpe y sin aviso, hacerse grande suele doler, como las piernas de noche en la época en que ‘pegábamos el estirón’. Crecer nos cambia el cuerpo, además de la cabeza, la piel se endurece y la sangre se aplaca, empezamos a usar la ropa de otros, pero es la nuestra. Están los que se hicieron grandes con la famosa postal, que juran cierta aunque un poco cursi, de una manito ínfima apretándoles el pulgar, y en esa foto salen serios y con apenas una lágrima, epifánica, al borde de un ojo, con cara de verlo por fin todo muy claro.
Hay creceres más domésticos, como cuando te deja el primer amor de tu vida, o te toca rescatar a tu perro de una calle sin mucha esperanza de verlo otra vez. Hay veces en que hacerse grandes empieza el día en que se pierde algo, esa idea, esa costumbre, que nos tiraba para atrás, como cuando de chicos desaparecía el chupete y era una oportunidad para dejar de usarlo de una vez. Los más tercos se esfuerzan por volver a encontrarlo y dan vuelta la casa para dar con esos juguetes despintados, con esos cuadernos de letras inútiles que llevan su firma y dicen cosas que ya no son verdad. Peter Panes ha habido siempre y aún los que decimos haber crecido un día de un año hace tiempo, hacemos regresiones estúpidas o inocentes, sin querer o en forma de pequeñas licencias que intentan escapar por un rato del sofocante mundo de los adultos. Rompemos reglas, hacemos algunas cosas en exceso y sin juicio, nos fugamos de lugares y de responsabilidades, reincidimos en viejas fórmulas que ya probamos falladas. Y entonces, por lo general un domingo por la tarde, cuando el fragor del champán ha pasado y vuelve a retumbarnos de dolor la cabeza, nos damos cuenta de que tenemos otra piel y que nada ha sido un sueño, que todo eso nos ha pasado, por encima y por dentro, como una aplanadora y un soplo de aire, todo junto. Cuando pasan las luces y el ruido de la desobediencia, volvemos a ser nosotros los grandes, los del dolor en la espalda y la primera novia que se ha ido, los que ya perdimos por goleada, los que ya ganamos en el último minuto, los huérfanos, los que se han ido, los de los hijos y las arrugas, los que la pasaron, los que ya saben nadar.
No hay rituales universales, ni postas con pruebas por las que pasar para salir mayores. Pero sí que hay cosas por las que es imposible pasar sin salir más grandes, a veces son un golpe y otras un beso en la boca, como creo que decía una canción.
Personalmente quisiera seguir pegando estirones de la noche a la mañana sin darme cuenta del todo, que el tiempo me corrija la chuequera pero no me cambie la mirada, que mis amigos se hagan grandes al mismo ritmo y volver en muchos años a sacarle la lengua al aeropuerto, en otro idioma, en donde me hice grande.