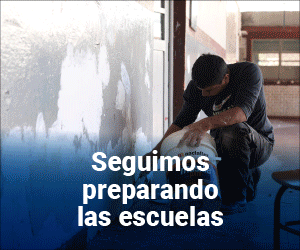Atlas sentimental
/Collage de Luly Gosne para Pimienta Estudio
Hay gente que en su casa cuelga mapas como si colgara un Guernica o la foto de la abuela. Los encuadra y les da un lugar de privilegio en el living, justo detrás del televisor. Hay coleccionistas de mapas viejos como si fueran obras de arte, y artesanos que fabrican viejas cartografías y las venden por Instagram por una módica suma más gastos de envío. Tengo amigxs que arman rompecabezas de antiguos mapas del mundo en 1500 piezas y otros que señalan en uno actual los lugares en donde estuvieron. Cada vez que veo uno de esos todo marcado me da un profundo vértigo y cierto escalofrío de pensar cuán grande es el mundo y cuán pequeñxs somos nosotrxs.
Entre tantos mapas en tantas paredes, entre chinches de colores que señalan lugares de visitas obligadas a monumentos y calles célebres, pienso en los sitios que no cabrían nunca en esa selección. Me refiero a esos lugares que a nadie le importan pero a los que hemos ido y en los que permanecimos mucho tiempo o no, por donde apenas pasamos pero que se nos quedaron cerca como incrustados. Pienso en la posibilidad de marcar incluso otros sitios, especies de no-lugares a donde hemos ido apenas con la imaginación, en los libros, en las películas, o a través de lo que nos contaron nuestrxs mayores.
Ya que puedo imaginar, imagino un atlas sentimental configurado a partir de lugares ignotos para la mayoría, poco pintorescos, sin brillo aparente e idénticos a otros miles. Un mapa de los sitios que solo me importan a mí, que señale el pueblo en que nació y creció mi madre y al que fui de chica muchas veces, que era seco y caliente, que tenía un aserradero y una estación de tren abandonada. Un mapa con un gran círculo rojo en cierto puente de cierto icónico río un día exacto con determinada luz rojiza donde me puse a llorar, sola y sin tristeza.
Ya quisiera yo sacar tanto cuadro que me hace ruido y, en cambio, usar mi pared entera para resumir esos recorridos vitales que no tienen kilometraje. Desde la cocina al living decorarlo todo con una seguidilla de postales aparentemente inconexas, sin cartel indicador, sin la más mínima posibilidad de ser interpretado por alguien más que yo.
El atlas sentimental debería incluir el patio de una escuela, el armario de las escondidas, el punto exacto de la ruta en que paramos a estirar las piernas y algo pasó que nunca antes y que nunca más. Porque allí tendría que estar la casa de esa isla, entre las Baleares, de donde salieron mis bisabuelxs pero también la de San Javier donde pasé un verano con estrellas fugaces y revelaciones, y hasta la aldea de esa novela en la que viví tantos meses y todavía tengo en la mesa de luz. Y en verdad a nadie le importaría un mapa que resaltara la esquina donde di mi primer beso o el bar en el que empecé a cantar. Salvo a mí. Solamente a mí se me calienta más la sangre de solo pensarlos, solo yo los siento en la lengua cuando nombro esos sitios en los que estuve a veces de pasada, a veces sin el cuerpo, a veces a través de otros ojos.
Supongo el atlas sentimental es apenas una expresión de anhelo entre tanto tiempo muerto o encuarentenado. Sospecho, además, que de existir la más mínima posibilidad, sería un peligro potencial: en mi caso, por mi natural propensión a la nostalgia y a la dispersión, pero en general, con tanta historia siempre en la pared, ¿no nos costaría a todxs cada vez más desprendernos de esos lugares y volver al día de hoy?
Por lo pronto, nada que hacer: las paredes de las casas enormes y los departamentos chiquititos seguirán llenas de cuadros y posters, de rompecabezas de 1500 piezas de una obra de Klimt, de las fotos de cuando teníamos menos años y de mapas comunes y silvestres con países a los que nunca iremos. Estamos a salvo de los atlas sentimentales y de recordar más de lo recomendado.