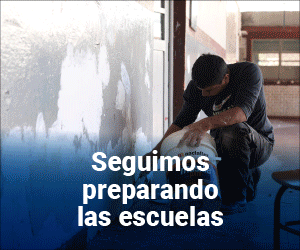La doctora en su casa
/Ilustración de Victoria Zorat para Pimienta Estudio
Después de meses y meses en la más absoluta calma, con virus que viajaban en aviones, que venían de hacer turismo o de alguna ciudad muy grande de por acá, Tucumán empezó a tener su propio covid. Así, caserito, con olor a naranja y basura de la caña. Dejamos de ser la remota excepción para ser la regla, y como somos una ratonera y además se adelantó la primavera, empezamos a contagiarnos a lo loco. Hacerse un hisopado empieza a parecerse a hacerse un tinder, quien no se lo haya hecho ya se lo hará, o conoce a alguien que ya se lo hizo, o está esperando el resultado de uno. En este momento, mientras lees esto, hay decenas de personas encerradas preventivamente esperando a ver si tienen que hacerse meter algo por la nariz, atentas a cualquier síntoma, googleando ‘picor en los ojos’, preguntándole al amigo sospechoso si está bien o qué siente ahora (¿y ahora?...¡¿y ahora?!) .
Y también hay, claro, mucha gente contagiada que sabe y que no sabe, que hace cuentas y recuerda a quién vio y cuándo, y avisa con culpa por haber querido ir a tomar esa cerveza, y con miedo por si algo le pasa al otro, por esa cosa tan loable de alguna gente de sentirse responsable de cuidar a quien tiene al lado.
Como cada vez somos más, las bombas cada vez caen más cerca. Quienes enferman son nuestros amigxs, que están como pueden, que por suerte son sanxs y tienen un lugar donde estar cómodxs mientras les dura el virus en el cuerpo.
A una de mis amigas la vi hace un par de días a través de una pantalla. Tenía unas ojeras grandes y una copa de vino (le dijeron que el alcohol no está contraindicado) y me miraba como desde una cajita herméticamente cerrada. Después de los comentarios de rigor me empezó a contar los detalles de su nueva aventura viral: que no sabe muy bien de dónde se lo agarró, que podría ser del trabajo pero hasta aquí todos sus compañeros van dando negativo, que ese dolor en la mitad de la espalda no era contractura al final, que es muy molesto pero nada que otras veces le haya impedido seguir haciendo su vida. Me confesó, con extraña convicción, que ella ya sabía que lo tenía mucho antes de que le dieran el resultado: “No sé por qué, pero es como sentir un gusto raro en la boca, como sentir el cuerpo distinto. Una sabe cuando tiene algo raro que antes no estaba”. Aunque la ciencia esté lejos de avalar lo que ella llamó ‘una corazonada’, yo le creí.
Después de contarme todos los síntomas y los dolores, la cuestión poco feliz de que te metan un coso de la nariz hasta el cerebro, y el manejo de la ansiedad que implica la espera de los resultados, me habló de Ella. No de ella misma, sino de otra ella, una ella sana y sabia, serena y amable: la Doctora Marcela. Ella con mayúsculas, una especie de oportunísima mujer maravilla, o alguna superheroína más autóctona si es que hay, que el sistema provincial de salud le envió para hacer de su enfermedad un proceso más soportable. La Doctora Marcela, de bata blanca y mucha paciencia, la llamó seguramente desde alguna oficina con olor a humedad y gabinetes de chapa, para saber cómo se sentía, sus síntomas, cómo vivía, con quién convivía y un par de cosas más. Por teléfono y con una voz como de Nancy Dupláa, le dio recomendaciones sobre cómo sanitizar bien su departamento, que cambie seguido las sábanas, que es mejor bañarse con frecuencia, que hay que airear la casa, que la bolsa de basura es mejor doble y con mucho alcohol. Al final de una charla de casi 20 minutos, según mi amiga, la doctora la llamó por su diminutivo y le pidió que se quedara tranquila, que ya pasaría, que sus síntomas son los normales, que no deje de avisar si hay fiebre alta o una falta de aire seria, que volvería a comunicarse con ella pronto.
Mi amiga quedó encantada, por supuesto. Imposible no adorar a la doctora Marcela, con ese hablar pausado y como sonriente aunque no se le viera la cara, con ese tono afable, con esos modos profesionales y amigos al mismo tiempo.
Nos quedamos casi la mitad de la videollamada hablando de Marcela, matrícula profesional número quién sabe, pensando cómo sería su cara con o sin barbijo, si cocinará rico y en qué parte de la ciudad hará sus compras, cuál será el bar que frecuenta, si le gustará como a nosotras el vino, si será siempre así de afectuosa o es una sensación y cómo será cuando alguien la enamora. Envidiamos juntas, ella enferma y yo sana, a la gente que la doctora cuida y quiere de verdad, su vocación a prueba de desastres pandémicos, y su laburo silencioso y chiquitito desde la oficina con olor humedad, con esa cara que nadie sabe y una voz de Nancy Dupláa detrás del teléfono.
Cuando se terminó el vino nos despedimos hasta mañana.
Mi amiga está bien, casi no hizo fiebre, tiene apenas algunos síntomas leves y está casa. Y además, cualquier cosa, está Marcela.