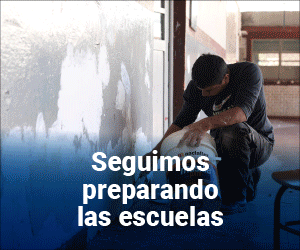Los fantasmas del verano
/Ilustración de Agostina Rossini .
Escribo para no derretirme. He descubierto a través de los eneros que poner las cosas en palabras me refresca: cuando escribo me vacío y cuando me vacío, lloro. El verano pasado me la pasé llorando, o sea escribiendo, solamente para tener donde mojarme, a falta de amigos con pileta y de mar al alcance de la vista y del bolsillo.
Tucumán en enero es como una banquina de siesta por donde solo asoman criaturas de sangre fría. Me refiero a esa gente que de chica mataba pajaritos, y otras especies gélidas como estafadores, empleados administrativos, policías, ex novies. Todo lo demás se achicharra, se dobla hacia adentro, se deshidrata hasta disolverse en el aire.
Cada vez que son más de las siete de la mañana y yo pongo un pie en la vereda sin que ni el más mínimo asomo de una brisa quiera soplarme al oído algún secreto de frescura, recuerdo que nací un otoño, que tengo la presión baja y que de chica siempre me encerraba a leer. Entiendo, sin discutírmelo un segundo, que no estoy hecha para eso, que la vereda tucumana en enero es un lugar hostil, ancho y ajeno, que en el diario (antes de que se me bloqueara la noticia por no estar suscripta) decía que había que cuidarse de los golpes de calor, que no está bien dejar solo a mi gato por tanto tiempo. Me acuerdo que justo están por subir la tercera temporada de mi serie, que debería avanzar con la tesis, que al aire acondicionado ya le limpié los filtros y habría que probar si ya está enfriando mejor.
Quiero decir, lo que es yo, me guardo. No me comprometo con nada que sea antes de las 8 de la noche y mi vida social diurna es siempre virtual. He llegado a rechazar encuentros más que prometedores por su horario inconveniente, dejé pasar oportunidades laborales, propuestas tentadoramente indecentes y potenciales amores de la vida, por exigirme salir al mediodía, a la siesta o a la media tarde de algún enero en Tucumán. Llegué incluso a perder algunos amigos, veraniegos y ofuscados, por lo que, decían, era una exageración de mi parte. No es fácil sobrevivir a este tiempo aciago.
Sin embargo, dicen algunas páginas de internet y unas cuantas charlas TED, que lo maravilloso del ser humano es la resiliencia: podemos soportarlo todo, nos adaptamos, prosperamos en la adversidad. Es esa resiliencia la que me ha permitido, a mí y a los que son como yo, resistir. Ocurre que, a pesar de todo, seguimos vivos e incluso hemos logrado mantener un ritmo de vida más o menos normal durante el largo verano tucumano.
Nos gusta llamarnos ‘los fantasmas del verano’. Es fácil reconocernos por la palidez de una piel solo expuesta a la luz de un bajo consumo, por los pantalones tercos que intentan ponernos psicológicamente en otra estación, las ojeras del desvelo y la afluencia de cervezas heladas pululando a nuestro alrededor. De más está decir que somos seres de hábitos nocturnos siempre, pero en verano más que nunca. Salimos, como algunos insectos, cuando se pone el sol y andamos despacio como pisando sobre escombros. Somos como zombies asomando las cabezas sobre una ciudad arrasada pero nos parecemos a los fantasmas en ese deambular doliente que no siente el cuerpo, como si flotáramos, pero no. Somos gregarios, nos gusta encontrarnos de noche, entre nosotros, en alguna terraza, en un jardín o metiendo los pies en el agua de una pileta que de día fue una sopa. Nos reunimos a festejar la vida a pesar del verano, a brindar por una tormenta que nos reinicie el corazón acalorado, a cantar canciones en tonos menores como si fueran baladas alrededor de un imposible fogón.
Los fantasmas del verano preferimos en general otros ardores, el lado de adentro de las ventanas y los libros eternos a la novelita que se lee en la playa. Nos gusta taparnos y amontonarnos en una cama, transpirar por otros motivos, sufrir por el calor que falta y no por el que sobra.
Seguimos aquí a pesar de todos los eneros, nos impulsa el recuerdo fugaz de una tardecita de julio, la taza de café, un cuaderno y un par de musas que vienen a vernos solamente en invierno.