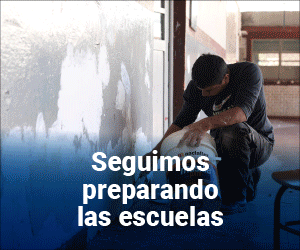Banda de sonido: El cerro, el mundo y la libertad
/Escuchando La rueda mágica de Fito Páez
ilustración de elena nicolay | la palta
Todos ya nos fuimos de aquí
todos ya nos fuimos de casa…
Llego a Madrid en junio y entiendo al toque que el calor seco tampoco es lo mío. Necesito decidir si quedarme o irme y todavía tengo un número de teléfono +54 con datos que no me sirven para ubicarme en la ciudad. Salimos con un amigo a tomar cerveza o tinto de verano siempre que tiene ratos libres. El resto del tiempo camino con los auriculares o busco dónde ir a escuchar música en vivo.
Un día averiguo que toca un músico argentino que me gusta en un barcito por Lavapiés. El lugar es mínimo y está, por supuesto, lleno de argentinxs. Al final, para los bises, deja de hacer sus canciones y empieza a tocar un clásico que nos sabemos todxs en la sala. Lo cantamos como se cantan las cosas que te han pasado y nos damos cuenta, el músico incluido, que estamos sintiendo lo mismo. Se me humedecen los ojos y, sola en una mesita de un bar perdido de Madrid, me doy cuenta de que ya me fui.
Es la primera vez en años que escucho “La rueda mágica”, de Fito Páez. Está hermosa como siempre. Todo lo demás ha cambiado.
El cielo de San Javier me parecía lo más cielo que había visto en toda mi vida. Toda mi vida eran unos dieciséis o diecisiete años, al norte del sur. Con amigues, nos echábamos sobre alguna lomadita de la Ciudad Universitaria y el cielo era como una alfombra azul profunda envolviéndolo todo. Tocábamos la guitarra y pasábamos por todo el rock nacional, el de entonces y el que vino antes, cuando todavía no teníamos edad para entenderlo. Nos sentíamos ínfimos en el mundo. Nos gustaban nuestras montañas pero ¿y detrás de ellas? ¿Y el mar? ¿Y lo que hubiera del otro lado?
Entre las canciones de El amor después del amor -“el disco más vendido de la historia de etc-, La rueda mágica era para mí la canción de la libertad, el sueño de tirar todo e irse lejos, con amigues, con guitarras, en buses o en aviones, siempre con viento.
Nuestra vida es un lecho de cristal
y esta vida está hecha de cristal
Una canción brillosa de esas que te despiertan, con ese reef medio beatle, divertido, jodón, y al mismo tiempo, el toque necesario de nostalgia de un chico con una madre que se murió muy temprano como para disfrutar de los Rolling.
Los clásicos no se mueren nunca pero sí que, de a ratos, parecen quedarse olvidados en el fondo de algún cajón. El tiempo impone otras modas, otras medias que se adueñan de los pies y de la parte más visible del cajón.
Sin embargo, no hay nada más reversible ni más irreversible que una canción. Reversible porque tiene más de una forma de escucharse. Irreversible porque cuando su efecto te ha atravesado, no tiene vuelta atrás. Se transformará la vida alrededor tuyo, y vos para adentro, y la canción seguirá ahí, habiendo hecho estragos.
Varios meses después de ese barcito en Madrid, en otra parte del mundo, al borde de un río que ahora forma parte de todos mis días, me cruzo con una guitarra y con gente que habla español y empiezo a tocar.
Los días en cualquier lugar
perdido en una inmensa ciudad
en una rueda mágica
Los demás la conocen, porque vienen de países vecinos donde lo que canto también significa algo, y porque vienen de un desarraigo parecido, el ángel de la soledad, la vida en otra parte.
A veces quisiera otra vez eso que tenía en la adolescencia, esa manera de mirar las cosas como si fueran nuevas, extraño esa fascinación, esa curiosidad y esas ganas de comerse el mundo sobre una montaña.
A lo mejor el cielo de San Javier y este del borde del Rhône, aquel tiempo y este, suenan parecido. No sé si la libertad quepa en una canción pero para poner los pies en la vereda y salir hacen falta buenos enviones. Todo lo demás, que es un montón, está sellado en mi alma. Y es otra historia.