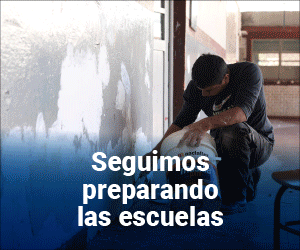Bares de vida
/Ilustración: Agostina Rossini
Nos escapábamos de casa y caíamos a la misma mesa del mismo bar. Tenía puertas de vidrio por el frente y uno de los costados: era como un prisma iluminado tenuemente, agazapado entre edificios, en una calle del centro, con dos mesitas afuera para los mejor acompañados.
Mis amigos y yo íbamos varias veces por semana. Nos dormíamos de mañana en los bancos de la facultad pero en ese bar estábamos bien despiertos. Conocíamos de memoria las vetas de la madera, la maña del inodoro al tirar la cadena, y cuáles eran las sillas que estaban flojas. Pedíamos ‘lo de siempre’, entrábamos a la cocina para que nos mostraran algún ingrediente nuevo, pasábamos a la barra a prepararnos nuestros propios tragos. Era chico, como los departamentos de un dormitorio que tendríamos en el futuro cuando pudiéramos pagarlos, y estaba decorado con cuadros que variaban por temporada y que pertenecían a la gente que solía sentarse en la mesa de al lado.
Adentro del bar sonaban casi siempre canciones de por aquí. Pasaban los dúos, tríos y solistas tucumanos, apretados contra una pared de ladrillos mientras, por una cuestión de espacio y disposición, irremediablemente acoplaba un si bemol. Al principio nosotros, que teníamos veintinada, escuchábamos quietitos desde la silla. Después nos envalentonamos y empezamos a subir a cantar. Estábamos aprendiendo a sacar la voz y descubriendo cómo hacer canciones con las letras de los cuadernos viejos, con los raspones de la infancia y lo que salvamos de la basura. En ese bar fue la primera vez que le pifié a un acorde, que se me secó la boca y la humedad volvió, por suerte, en un aplauso con color. Allí me tembló el pulso por primera vez cuando agarré el micrófono y dije: “la que voy a hacer ahora es mía”. En ese bar me enamoré con una luz en la cara que no me dejaba ver la suya, sin poder dejar de cantar para decirle que antes de irse me dejara el nombre y un lugar donde encontrarla.
Fue una época indeterminada, difusa, difícil de encerrar en meses o en años, pero que entraba cómoda en ese barcito. Ese tiempo fue el bar, el primero de muchos, inaugurando los veinte años y su buena costumbre de patear la calle, de salir de tarde y volver de mañana, de conocer gente nueva y más grande que invitaba las últimas cervezas y leía poemas satíricos subida a una mesa a las cinco de la mañana. Las puertas de vidrio se cerraban por dentro y todo el ruido, la risa, la guitarra y la luz quedaban amontonados ahí adentro, con nosotros.
Nos hicimos amigos y enemigos entrañables, nos celebramos los cumpleaños y brindamos por las cosas por venir. Hasta esa vereda nos siguieron los perros de la calle para escucharnos llorar cada vez que alguien se nos moría en el mundo o en la vida, cada vez que llegábamos tarde a las cosas y a la gente y ninguna película hablaba de nosotros.
Ahí adentro nos rompieron el corazón y nos lo regalaron otra vez hecho de papel de servilleta. A mí me despidieron cuando me tocó irme por unos meses y fue un recital y un lloradero, como si me hubiera estado muriendo o exiliándome para siempre. Cuando volví el bar había cambiado de dueño, mis amigos habían cambiado de bar o de ciudad y yo había cambiado la cabeza. Después abrieron otros nuevos, los adoptamos, los gastamos y volvimos a empezar.
Después empezaron a dolernos las resacas, a salirnos canas, a aparecer las Ipa, las Apa y las triple A (¡ay!). Nos quedamos sin los bares, a la intemperie, sin el salvo, sin refugio, como esos chicos que pierden a sus padres en una playa a punto de una tormenta. Perdimos los escenarios y las mesas de siempre, los lugares adonde ir a llorar y los rincones donde algún año nos quisieron para siempre.
Quizá exista alguna dimensión paralela en donde se amontonan todos los bares a donde fuimos y que tienen sentados a todos los ya no somos, unos fantasmas inocentones y con granos que no pueden hacer el cuatro y repiten a los gritos que están bien.
O sólo existe esta dimensión de cosas que se acaban, en la que a los bares los cierra el ajuste y la crisis, y no un montón de borrachos pesados que son los últimos en apagar la luz y los primeros en volver la noche siguiente.