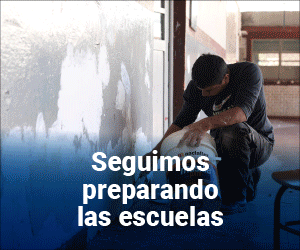La casa del caracol (o #Guardar)
/Ilustración: Agostina Rossini.
Cuando uno es un caracol lo siente, sobre todo en las mudanzas. Pesa moverse con todo encima, con la vida sobre la espalda y una flor en el ojal.
Todo pasa y todo queda, como decía el poeta, pero en el caso de los caracoles, lo hace desordenado y amontonado en algún lugar de la casa muy alto o muy escondido.
No es materialismo ni querer tenerlo todo. No es llevar una vida vacía y querer llenarla con objetos de todo tipo y tamaño. Todo el mundo sabe que del viaje se sale con nada encima, como empezó, pero ocurre que entre la primera luz y la última está la vida y, con ella, el mundo conocido.
Por eso vale lo que llevábamos puesto ese día, las cuerdas viejas de la guitarra, las cartas de la abuela, los dibujos del jardín, el juego de ingenio, los dientes de leche, las entradas de cine, un cuaderno de apuntes, el jabón perfumado, las lapiceras sin tinta que escribieran alguna vez sobre una piel en el secundario. Todo junto en cajas, en repisas, azaroso, sin orden aparente, como pasan las cosas y la gente en el tiempo.
A veces no es posible ponerlo todo sobre la mesa y empezar a descartar, aun sabiendo que las cosas no hacen al que las lleva y que somos bastante más que la suma de esas partes de plástico, tela o papel. El pasado no queda en ninguna parte porque el recuerdo no es un lugar pero hay algo en las cosas que sobreviven al tiempo que parece espabilar esos momentos y despertarlos por un rato. Cada vez que se abre una caja buscando algo perdido y se encuentra, en cambio, algo que no recordábamos recordar se produce la magia de la teletransportación, sin DeLorean y sin querer. No es práctico ni es actual, distrae, incomoda y hasta puede doler pero no un dolor como para tirarse de un puente sino uno como para hacer una canción o pintar un mural con color.
Enseñar a guardar no vende bestsellers ni sale por Netflix porque la nostalgia tiene olor a naftalina y es impostmodernizable. No prosperaría un tatuaje en itálica con un decidido “#Guardar” porque ser fuertes es usar y tirar, pasar y pisar, porque hacerse grandes es caminar hacia adelante y porque a nadie le importa de qué material estamos hechos.
Sin embargo a los caracoles les gusta llevar la vida entera encima, saltar en la cama destendida, tener mucho más de treinta libros apilados por todas partes y caminar descalzos aunque el piso esté sin barrer. Les despierta felicidad, como dicen por ahí, descubrir fotos viejas, cartas con letras que ya no conocen, calendarios vencidos e inútiles. Creen, con una fe cabezadura, que el sobrecito de azúcar que recuerda a un abuelo o el invisible que les hace pensar en una novia perdida equilibra el universo mucho más que un cuarto blanco y vacío. Que la energía buena se hace con los saldos y retazos de eso que dicen que ya no sirve más.
Probablemente se equivocan pero no pueden evitarlo, su vida es muy corta y la memoria a veces necesita un ayudita para rendir cuentas, para decir que algo ha sido.
Sin todo eso encima la casa del caracol sería mucho más liviana pero también más vacía. Y lo que vale, pesa, piensan ellos. Aunque se les llene de juguetes rotos, de lucecitas que ya no prenden, de lapiceras que ya no escriben y de causas perdidas el comedor.
Y mientras se mueven, lentos y con la cabeza en las nubes, se oye al fondo de un cajón un tango viejo y gastado que cada día canta mejor: “…Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión…”