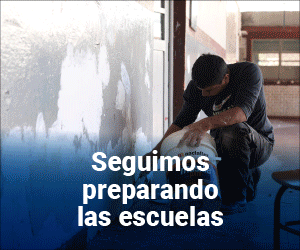Sacar la voz
/Ilustraciòn de Luly Gosne para Pimienta Estudio.
A las mujeres cantoras.
A las mujeres que levantan la voz.
Hay una canción que hice hace mucho y que solía introducir siempre con la misma anécdota: la vez que nació mi hermano, y yo, con dos años y medio de hablar como un loro, me quedé primero tartamuda, y después, muda del todo. Un psicólogo les explicó a mis padres que no había ningún problema físico, que lo que pasaba era que estaba celosa, que había perdido mi lugar privilegiado de única hija, sobrina y nieta, y que la voz volvería, y también la palabra, cuando entendiera algo así como que tener un hermano no estaba tan mal.
Fue la primera vez que la voz se me enganchó con la vida. Alguna arteria invisible, algún conducto escondido para las máquinas que hacen imágenes que estudian médicos, algo extraño empezó a pasar aquella vez entre mi voz y lo que me pasaba afuera.
En la infancia, una de las películas de Disney de los 90 que vi cerca de 400 veces —en lo que para mis padres deben haber sido tortuosas sesiones repetitivas de español neutro — fue La sirenita. Había en esa película una escena que me llamaba mucho la atención y que a mis seis años les parecía fascinante y angustiante a la vez: el momento en que Ariel sella su pacto con la bruja del mar para hacerse humana. En una cueva submarina, llena de pociones y música oscura, la sirenita entregaba a Úrsula su voz a cambio de un par de piernas. Durante el hechizo que era una canción, ella empezaba a cantar y la voz se movía por su garganta en la forma de una bola de luz y canto verde que salía poco a poco de su cuerpo, tironeada por unas manos flotantes, huesudas y de uñas largas. Esa imagen, combinada con el paneo del sonido, hacían que el espectador pudiera sentir que estaba asistiendo a una especie de extirpación, poética pero dolorosa.
La escena se me quedó grabada para siempre. Me daba vueltas en la cabeza esa idea de tener adentro algo que valiera un hechizo, algo codiciado que nunca pedimos pero está, una pelota de luz y sonido en la garganta, un don. Renunciar a la voz por algo más me parecía estúpido y heroico, tristísimo y noble, como dejarse la vida por dos segundos de ternura, como empeñar la guitarra por un beso, o dos, como algo que haría de grande, estúpida y heroica, tristísima y noble.
Después empezó a pasar. Descubrí que podía cantar y que cuando cantaba algo se aflojaba cerca de mí, o dentro, no sé. El aire perdía densidad, la humedad pesada de Tucumán se volvía más respirable, más liviana, y yo cantaba como sola sobre tierra arrasada, como pajarito en una mano, como queriendo quedarle sonando a alguien. Cuando empecé a cantar para ocuparme el tiempo, para poblar mis domingos de tarde, supe que pasaba algo más: cantando yo me olvidaba de las ganas de que la tierra me tragara, y me escuchaban y me decían cosas que merecían ser guardadas, y me hacía amigos, y alguien me miraba así como en secreto.
La voz se hizo entonces mi caballo de Troya y el lugar adonde llegar después de un largo día. Pero también un juguete frágil y delicado, un talón de Aquiles en la garganta, y algo para cuidar. Un canto y una carga, nunca más literalmente dicho. Agarrarse una gripe se volvió riesgoso, y los pañuelos en el cuello, un cuidado obligatorio. Tocó hacerse amiga del té con limón, miel y jengibre, del arrope de chañar, de los vahos de eucaliptus, del bicarbonato para buches, y de los antibióticos sólo en las últimas. Pero pasó también que hubo que cuidar la voz de otras cosas. Una vez conté de un fatídico día de San Valentín en que me tocó cantar en público con el corazón apenas roto, aún astillado, como un vidrio en pedazos que todavía no han sacado del marco de la que era su ventana. Yo había agotado todas las palabras fuera de una canción y lo único que quería era un poco de silencio para dormirme y despertar, quizá, en otra estación. Esa noche sentí por primera vez que la voz no me salía, y no era un principio de gripe, ni una tos, ni tenía nada que ver con haber salido desabrigada la noche anterior. No me salía porque habían tirado a matar y el centro no era el corazón, sino la voz, que se me había vuelto nudo, como en el del hechizo debajo del mar; que se me quería ir, exiliada voz mía sin ganas de quedárseme en el pecho de puro herida que estaba.
Más tarde me curé y ella se curó conmigo: cuando volvió a salir ya era otra. Cambié de tiempo, de amor (de música y de ideas) y cada vez que eso pasó, cambió conmigo mi voz. Muchas veces me recuperé antes que ella y hubo que apuntalarla, que ponerle el hombro para que tuviera en qué apoyarse para andar y prometerle horizontes musicales nuevos, canciones que todavía no existían pero que serían su casa nueva, si se dejaba encontrar otra vez, si salía.
Cada vez que algo me dolió, me dolió en la garganta, el hueco de la voz, porque por ahí fluyen ríos de una tinta que no se ve y que sale en canto, como cuando le daba la luz a las hojas que escribíamos con la invisible tinta del jugo de un limón. Duele la voz porque es frágil y un poco inocentonta, porque de ahí son las buenas noticias, el final del miedo, las primeras veces y también las últimas.
Pero cuando está entera y suena, la voz da forma a las cosas, y las amansa, como hacen las nanas con los nenes inquietos. El tiempo se queda quieto y entra la luz como por una rendija, salpicando. Cantando se ganan difíciles batallas, logramos entrar a esas fiestas a las que nunca nos invitarían, y miramos de cerca lo que, de otra manera, sólo veríamos del otro lado de la vidriera. Cantando nos quisieron más y nos quedamos sonando, como maldición, mucho después de habernos ido. En la voz se nos quedan las otras voces que nos cantaron, el cuento para dormir, las manos de los abuelos, los amores que nos cuidaron la garganta del frío, los amigos que nos salvaron alguna tarde.
Sacar la voz no es fácil, porque es como seguir las miguitas hasta algún fondo y volver más sabios, más viejos y más musicales. Es inevitable y, al mismo es una elección esta de andar como los trovadores viejos, con nada más que unas cuerdas y la voz cosida a la camisa, cantando y contando. La palabra, la voz y la voluntad estúpida y heroica, triste y noble, de salvar el mundo con nada más que la garganta.