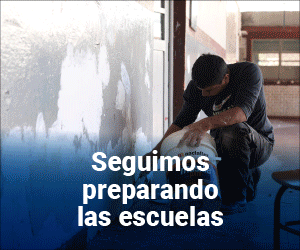A quién cuidar
/Ilustración de Agostina Rossini
Por la vereda de la vía suele pasear un señor de los de boina, camisa a cuadros y mocasines marrones muy gastados en las puntas. Un poco más atrás, rezagado y distraído, va siempre un perro. Es blanco con manchas amarronadas, tiene dos ojos negros grandes y brillosos como bolillas y unas orejas paradas, gastadas en las puntas. Siempre salen juntos. A veces pienso que está sólo él hasta que aparece el perro a los trotes mucho más atrás, o lo descubro más allá, meando un árbol con apuro como si el hecho inevitable de tener que orinar le robara preciado tiempo de calle.
A veces el dueño se sienta en uno de los banquitos de la vereda y se queda ahí, mirando pasar los autos, rebotando, sobre los adoquines. Cuando el perro lo alcanza empieza a darle vueltas alrededor, olfateando entre las hojas, cavando apenas al pasar, espantando otros perros que pasean, pero siempre en un radio de no más de 3 metros de su amo. De vez en cuando se le sienta cerca y se queda mirándolo, como pidiéndole explicaciones, como esperando un gesto que solamente conocen ellos dos. El hombre lo mira, breve pero detenidamente, hacia adentro, y entonces el perro confirma vaya a saber qué cosa y se echa al lado. Y ahí se quedan los dos un rato largo, mientras anochece o se termina alguna estación, detenidos. Después, como si le sonara una alarma interna, el señor se levanta y empieza a caminar y el perro, al que muchas veces sorprende ya dormitando, se incorpora casi en el acto y lo sigue en dirección sur.
No sé dónde viven, nunca los vi entrar en ninguna casa, pero no ha de ser muy lejos. Algo me dice que viven solos, quiero decir, juntos los dos, sin nadie más. Los que escuchamos música triste y leemos a Dolina sabemos ver la soledad en la gente sin cruzar palabra: se parece a una luz azulada, como un aura, que anda con ellos. Los que están solos nunca se apuran ni se impacientan, el tiempo es todo de ellos, y pueden habitar la calle a las peores horas serenos y adormecidos, con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder. El hombre y su perro están solos porque hay algo en esa salida diaria que no se parece a la forma en que mi vecino del décimo saca a pasear a sus dos caniches histéricos. Aquí nadie está obligado a sacar a nadie para que no le mee el sillón, nadie corre urgido por la calle para orinar en el primer poste, no hay arrastre ni correa. Nadie ata a nadie, nadie se distrae con un teléfono, nadie necesita volver a casa a hacer nada mejor. Lo de ellos tiene la forma de un ritual necesario, de una burbuja. El momento puede acariciarse, es cálido y suave al tacto, como debe ser el perro cuando él le pasa la mano por el lomo. Ellos salen a la hora en que la casa se pone fría, cuando se acaba la excusa del trabajo del hombre o las horas de sueño del perro, cuando empieza a sentirse el hueco. Salen por las veredas de siempre del barrio de toda la vida porque esa caminata les devuelve, en los pasos, la certeza de que siguen sencilla y afortunadamente vivos.
El perro debe haber aparecido, de cachorro, en una cajita al costado de la vía, mínimo, llorando, flaquito y con los ojos todavía sin abrir. El hombre habrá pasado caminando, envuelto en una nube del ruido blanco que hace la cabeza cuando no puede con el corazón, y lo habrá oído por sobre su aturdimiento, por sobre los autos y el manisero, por encima de los gritos de los adolescentes saliendo de la escuela. Se habrá compadecido seguramente de esa vida hecha un ovillo, apenas sacudida por el viento y su respiración, y lo habrá cargado hasta la casa, hasta el calor, hasta un sillón que hoy ya tendrá sus pelos y sus pulgas, sus uñas y sus dientes.
El hombre debe haber perdido algo: los lugares donde se esconden algunas cosas a veces no son lugares y hay que conseguir un DeLorean o llorar todos los domingos hasta que la casa deja de resultar insoportable, hasta que el aire huele distinto y el silencio se asienta sobre los muebles, como una fina capa de polvo, con la que se puede convivir. O hasta que aparece una caja con un perro que no quiere nadie y que sin su mano se muere, olvidado, sin siquiera un recuerdo que pensar hacia atrás.
Cada vez que me cruzo al hombre con su perro pienso en que son dos solos bien acompañados, uno por el otro. Lo sé porque tuve un perro leal en la adolescencia, que es la época más jodidamente sola de los raros aun cuando tienen amigos, porque no entienden lo que se les mueve adentro y escuchan música triste en inglés hasta que los lagrimales les explotan inundando almohadas. Lo sé porque hoy tengo un gato y creo con incomprobable seguridad que cuando nuestras soledades se levantan idiotas se acompañan en silencio y cuando estamos de buen humor nos amontonamos y nos quedamos mirándonos como si nada más ocurriera a nuestro lado.
Cuando yo los veo caminando por la vereda de la vía pienso en “el Pobre”, el perro de un amigo que iba con él a todas partes: que merodeaba los merenderos de la facultad, que lo esperaba en la puerta de los bares a donde no lo dejaban entrar y entraba a las casas de las novias a evaluar si eran merecedoras del afecto de su dueño, Pobrecito, el omnipresente. Me acuerdo también de la última vez en Buenos Aires, viendo dormir gente en la calle Corrientes, tapados de cartones y abrazados a sus perros, como marcando la frontera desde donde termina el mundo y empieza la casa, la familia. Y de mi bisabuela me acuerdo, que murió de golpe y todos sus canarios, que la acompañaban silbando los tangos que ella tanto quería, se fueron muriendo de a poquito, uno a uno, “de tristeza”, como me contó mi abuela años después.
Ese señor, mi vecino, con boina y gesto triste, sabe que no hay DeLorean fuera del cine, y que es mejor dar lo perdido por perdido, pero creo que intuye que a veces se puede empatar un partido que parecía liquidado. Creo, sin ningún fundamento más que el verlos por esa misma calle todos los días, que los dos saben que encontrarse fue un momentito de revancha, una tregua al mal tiempo, un desvío de la inercia de aquellos días. Imagino que saben que tener a quien cuidar, además de una responsabilidad, es un regalo, y tener quien te espere en casa, un motivo para volver.