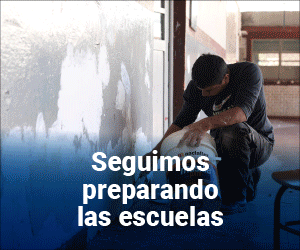No tan rotos
/Collage de Luly Gosne para Pimienta Estudio.
Nos despertamos en el frío de junio y se ha roto el calefón, la puerta deja entrar el aire por las rendijas, la heladera no enfría bien y adentro la comida se echó a perder. En la calle, los cajeros con sus filas enormes parecen ciempiés: cuando por fin llegás ya se quedaron sin plata, o es una la que se quedó sin plata en la tarjeta, tan lejos de fin de mes y sin aguinaldo. Y eso en el mejor escenario, el de los mimados de la abuela, los que se conectan a internet para solucionar un problema, los que tienen una casa a donde caer si todo se sigue rompiendo.
Porque hay otro tipo de rupturas. Los barrios están llenos de humo y basura y son el último orejón, el refugio, lo poco que se tiene. Están rotas las paredes, los techos, y el frío empieza a quebrar los huesos desde adentro. La hipotermia mata a los descalzos, a los olvidados: cuando hace frío este país roto mata más, o mejor. Bajan las persianas de metal esos negocios que están desde que el tiempo es tiempo, y lloramos también por las cosas que se mueren, cómo no vamos a llorar mirando una vereda vacía, ahora que nos cierran hasta el recuerdo. Los viejos se arrugan y se encogen viendo los programas de chimentos y el noticiero, tomando el té cada vez más amargo, pensando en sus padres cuando llegaron y Argentina era mágica y de colores, como la posibilidad.
Hay gente que dice que cuando se empieza a romper todo en una casa es mejor mudarse porque al final arreglarlo saldrá más caro que conseguir algo nuevo. Igual que con los teléfonos o el lavarropas. Entonces arman las valijas, embalan cajas, piden ayuda a los amigos con camioneta y se van. Pegan antes una barrida, se sacuden un poco la tierra de haber vivido allá, y cierran por fuera.
También están los que deciden invertir en arreglarla, quizá por arraigados o por eso de que más vale malo conocido. Se quedan y se aguantan las goteras, los chifletes, la heladera que no enfría y los vecinos que ven TN a todo lo que da. Los que conviven con lo roto suelen quejarse pero eligen, cabezaduras y apasionados, su casa, el lugar donde hacer crecer sus plantas y sus hijos. A veces está todo tan dado vuelta que parece que vivimos sin arreglo, en una caja oscura llena de repuestos inútiles, todos sueltos, desencajados.
Y entonces, mientras las lágrimas salan una sopa de verduras, el celular con wifi de fibra óptica, trae las fotos de otro mundo. Un hombre y su hija flotan bocabajo en una orilla del Río Bravo, en la frontera mexicana. Son salvadoreños, dice la noticia. Intentaban llegar a nado a los Estados Unidos. El padre comparte la remera con la hija, como llevándola con el cuerpo, único medio de transporte, como salvavidas, como un abrazo. La imagen brilla en una pantalla de 12 megapíxeles frente a la sopa caliente en una mesa bajo un techo de Tucumán, donde está todo roto. La ciudad donde nos hace frío y no anda el calefón, donde hay ferias de cosas usadas, donde alguien te convida un cigarrillo armado, donde se hacen fiestas para juntar plata y nos emborrachamos, y hay caras amigas en las marchas o en los almacenes.
Se llaman Óscar y Valeria Martínez, dice la noticia, el padre y la hija. Aquí, en el país de las cosas rotas los amigos se despiden en el check-in de los aeropuertos, y después mandan fotos contando que han llegado. Aquí también llegaron mis bisabuelos, muertos de hambre o golpeados de guerras, a hacer algo con su tristeza y también con su esperanza. Salir con lo puesto, amontonados en un barco o a nado con una hija envuelta contra el pecho, es la medida de lo roto.
Aquí el mundo está atado con alambre pero va tirando. Hay gente que construye algo todos los días: un juguete, una mesa, una canción. Y en mitad de la tarea se queja, a veces lloriquea, pero después vuelve a empezar. El piso es de una madera vieja y precaria, pero nos paramos igual, andamos, bailamos haciendo un equilibrio peligroso. Nos enamoramos igual, de las goteras, de la imperfección, del hastío, porque resistir es agridulce y se hace con el amor y con la bronca. Hasta aquí llegaron los que vinieron antes, con sus apellidos imposibles, su idioma amarillento, y las manos de hacer todo otra vez y para siempre. Y llegar fue una victoria y una celebración, aunque todo fuera frágil e incierto. Lo sigue siendo.
Está todo roto aquí. Pero no tanto.