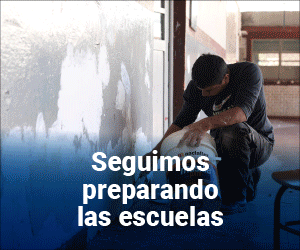Minuto 1.27
/Ilustración: Agostina Rossini.
Hace poco me encontré conmigo misma en un video viejo de Youtube. No era un video mío, ni lo subí yo. No aparecía en primer plano, no se referían a mí, nadie me lo había dedicado arrobándome. Era el video de una canción en vivo en un bar a donde yo solía ir a escuchar música y tomar cerveza, cuando todavía ninguna de las dos cosas estaban muy asentadas en mí, cuando tenía 20 años y no cantaba en público. Yo aparezco en un momento, cuando el que filma apunta hacia el bajista que está a un costado, junto a mi mesa. Apenas se me ve. Me descubrí porque cuando empecé a escuchar la canción y vi el lugar, y a los que estaban ahí, me acordé de que yo había estado ese día, uno más de tantos que estuve en ese bar escuchando a músicos locales. Entonces, advertida, comencé a buscarme, a esperarme aparecer ahí, a un costadito.
Cuando por fin me vi me quedé como tildada. Después reaccioné, volví a ese minuto, el 1.27, y puse pausa. Algo me pasó que no sé muy bien a qué emoción atribuírselo, pero que se tradujo en un frío por la espalda y un leve temblor en el cuerpo. Se me humedecieron los ojos y el gato, por esas extrañas conexiones que no explica la ciencia, se subió de golpe a mi regazo y empezó a ronronear.
Ahí estaba yo, diez años atrás, con una camisa que regalé hace poco, sentada escuchando música. Parecía que la silla me quedara grande porque me vi más chica, pero no sólo menor que hoy, sino más pequeña, contraída, ensimismada, o metida hacia adentro de esa canción, que para el caso es lo mismo. Tomaba cerveza en ese bar de la calle Mendoza, de la ciudad de Tucumán pero era otro planeta, la dimensión desconocida, el mundo bocabajo de una serie que me gustaría muchos años más tarde sin que yo tuviera en ese momento la menor idea. El mundo entonces quedaba en las postales, en los proyectos y las agendas perpetuas. Casi todos los amigos vivían a unas cuadras de mi casa, no había pasado la muerte a visitarnos, no tenía todavía dibujada la piel, ni por fuera ni por dentro. Era 2009 y primavera: yo no tenía canas pero tampoco tenía canciones y no había nacido ni la abuela del gato que en ese momento, mientras me veía a mí misma en un video, dormía en mi regazo.
Me seguí mirando, entre las lágrimas, con una mezcla imposible de envidia y lástima. Envidia negra porque todo estaba a punto de pasar, porque tenía unos pasajes postergados de toda la vida en el cajón de la mesa de luz, porque conocería la casa donde había sido niño mi abuelo y el parque de Buttes-Chaumont donde lo llevaban a jugar, porque iba a enamorarme hasta empachar cuadernos. Todo en unos meses. Y lástima, mucha lástima, por saber tan poco de casi todo, por esa piel tan nueva de no haber rozado con el mundo, por mi inocencia de castillos de aire, porque nada ni nadie me había dado vuelta la vida.
De pronto me dieron ganas de irrumpir en ese bar de 2009, romper la canción y el silencio de los espectadores, agarrarme por el cuello de la camisa y sacudirme de palabras. Decirme, por ejemplo, que no tengo idea de lo que es el miedo, el terror de tener algo para perder, que el miedo entra por la boca y pasa raspándote por la garganta, y que me va a pasar, a mí, el miedo. Decirme, con una calma que no tengo mientras sigo llorando cortinas de agua como esa lluvias finitas infinitas, que va a estar todo bien, aun cuando salga todo mal, que vamos a bailar sobre las ruinas, a reírnos en los cementerios, porque la vida es agridulce, como una canción. Que voy a hacer muchas de esas canciones para los inviernos y que no van a salvar a nadie, salvo a mí, de vez en cuando a mí, porque con cada una voy a sentir que sumo un centímetro al costado de la puerta donde están las marcas de crecer. Me diría también, como para sacarme la duda, que existe el amor después del amor después del amor después del amor, y que está bien escribir cosas para siempre aunque para siempre sea hasta el viernes. Y que van a morirse algunos amigos, y que la vida va a quedarnos grande a todos los demás. Y que habrá más calle y más colores y otras voces, por fin otras. Que me gustará el tango y la palta, los gatos y los cuentos de la Schweblin a quien todavía no leí. Que voy a conocer la acidez, la desilusión, los trenes de alta velocidad, las resacas largas, el desierto del Sahara y la seguridad en el abrazo de mi madre.
Pero no, claro, porque es 2019 y ese, un video de Youtube. Lo que de verdad pasó fue que dejé que la canción y el video se terminaran esperando no volver a verme, pero sabiendo que eso que escuchaba lo había escuchado antes, ahí sentada antes, siempre antes, de que cambiara el mundo. Por suerte, o por desgracia, quise espoilearme la vida y no pude. Tuve que dejarme ahí, ignorante y feliz de otra felicidad, triste de otras tristezas, amiga de aquellos amigos, desconocida completa de estos otros. Quise quedarme pero me fui, como dice una canción. El tiempo se me hizo agua entre las manos y quedaron solamente cosas sueltas, como el minuto 1.27 de un video que nadie recuerda, de un día hace diez años en el que quizá pensé en el futuro y no se parecía al día de hoy; en el que miré al ojo de esa cámara, como por un túnel oscuro y largo, y me vi aquí sentada, y no me reconocí.