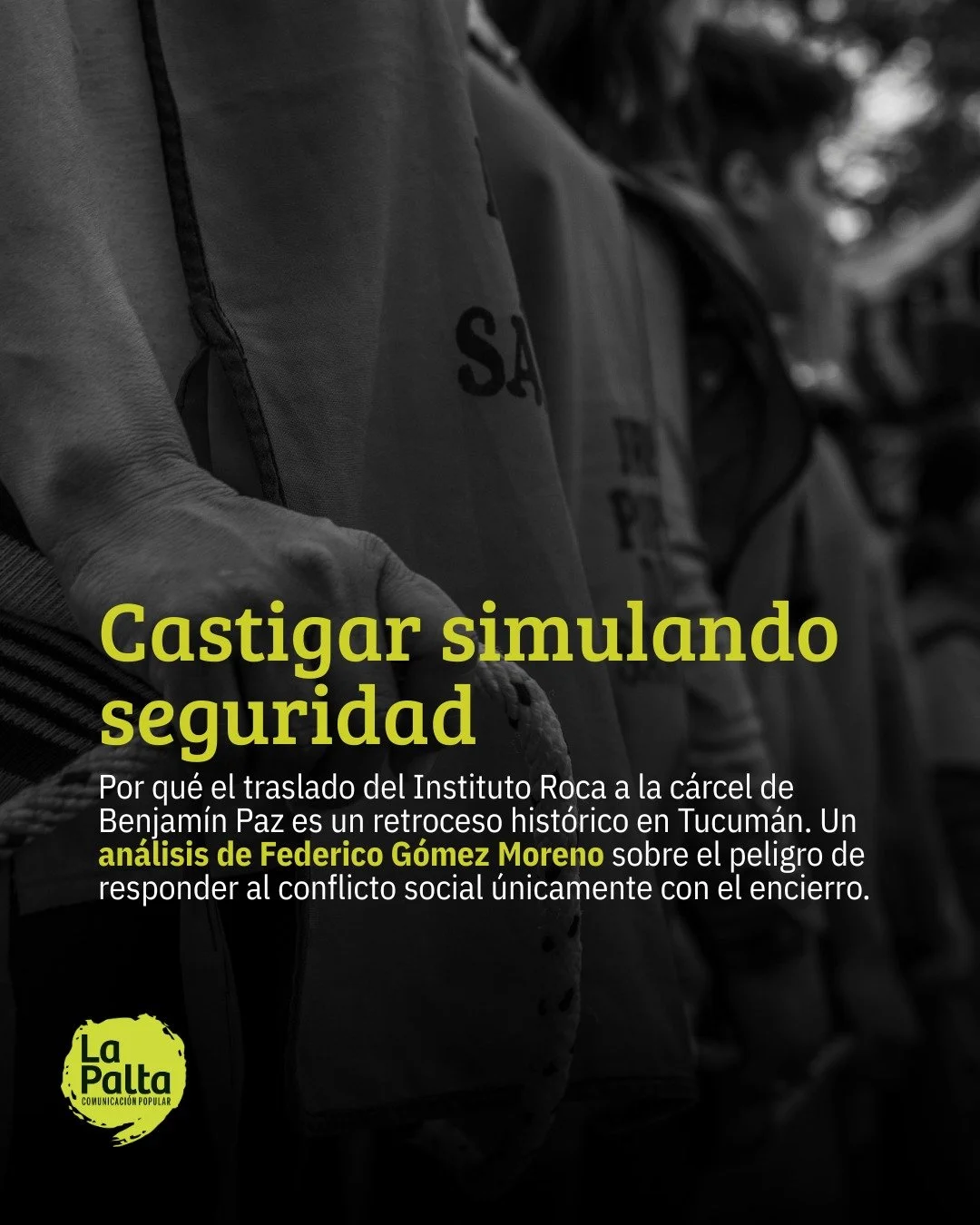Racha
/Ilustración: Julieta Pérez
En general tengo tendencia a no creer en nada, quizá porque ya tuve tiempo de creer en todo y, después, reventar. La decepción tiene un gusto muy amargo y una vez que se prueba se queda ahí, en la parte de atrás de la lengua, como para que cada tanto sientas el regusto y nunca más lo quieras intentar.
Un descreído se hace así, a base de creer y que salga mal.
La gente que cree es distinta, es mandada, se agarra de cualquier hilacha para salvarse y se salva, porque así lo cree. Ve brilloso lo que los demás vemos opaco y eso le alcanza y si no, insiste. La gente que cree es perseverante y testaruda y, como sabemos, los entes en los que no creemos premian a ese tipo de gente, aunque no lo creamos.
Sin embargo, con el tiempo y algunas cosas que me han pasado, me he visto en la obligación de renunciar un rato a mi escepticismo y creer. Algo así como suspender el descreimiento, darle pausa un momento, o empezar a hacer algunas concesiones. Lo que quiero decir es que en todos los años que llevo viviendo en el mundo me han pasado cosas que no puedo explicar racionalmente (y no por no haberlo intentado de todas las maneras posibles), algunas a mi favor y otras en mi contra, y tuve que seguir la flecha. Llegó un momento en que empecé a acatar calladita una serie de coincidencias inexplicables, sueños peligrosamente premonitorios, encuentros improbables, buenas y malas rachas. Entendí que podía pasar que una viviera, por épocas, en una novela de Paul Auster o de García Márquez, que se te dieran todas juntas o que patearas cien y no entrara ninguna, a pesar de la práctica y el cálculo.
A veces pienso que a los escépticos la vida suele sacudirnos de vez en cuando con un shot de improbabilidad para que bajemos un poco el copete y nos entreguemos a que todo puede ocurrir en cualquier momento y porque sí. Paradójicamente esto ya constituye una creencia, pero no ahondaré en mis propias contradicciones pues, para eso, ya está la vida.
Últimamente una mala racha me obligó, otra vez, a suspender mi incredulidad. En unos pocos días se me rompió todo: en la casa y en el cuerpo todo se dio vuelta a la vez. Las cosas dejaron de funcionar, algunas progresivamente y, otras, de golpe. Me fallaron internet, el servicio de agua, la computadora y el corazón. Revolví la habitación buscando papeles necesarios para destrabar trámites importantes para solucionar cosas urgentes. El cuerpo se me retobó de golpe y desde el centro, la sangre no fue suficiente, y tuve miedo. La máquina, por donde también pasa una parte de la vida, empezó a fallar y a dejarme en banda. Esos días sin amuleto todo lo que parecía ser que sí terminó siendo que no, fallé en los pronósticos, sentimentales y de los otros, me salieron mal las cuentas, me tropecé en la calle, perdí un par de bondis y hablé de más. Esas noches me costó demasiado dormirme, di muchas vueltas y soñé con fantasmas, dinosaurios y serpientes que no me alcanzaron para hacer una canción.
Me acordé del Libro de los abrazos, que leíamos en la secundaria como una biblia, y de eso de que mientras dura la mala racha todo se pierde y da miedo que se nos caiga hasta la vida. Hoy sabemos que Galeano, además de decirlo bien, decía la posta; en esa época vivíamos en cualquiera y éramos prácticamente inmortales, el texto nos conmovía pero no nos preocupaba: todo estaba por pasarnos y eso constituía la mejor de las rachas.
En estos días, mientras me salía todo mal y me resignaba al hecho arbitrario de estar, de pronto, meada por diez elefantes, solamente podía pensar en sobrevivir. Dejé de dar por sentado las cosas básicas de la vida y me apliqué a hacer bien lo poco que estaba en mi control, esperando con una paciencia agarrada con alfileres a que todo por fin se terminara. Porque si hay algo que, a fuerza de malas rachas, vamos aprendiendo es que no queda otra que arremangarse y salir a la tormenta porque todas las malas rachas, como los temporales, pasan. Te empapás, te inundás, puteás, pero al final se va.
Entonces, a lo mejor, te toca una de las otras, las buenas rachas, que tampoco existen pero que las hay, las hay.
No hace falta ganarse la lotería, pegarla y conseguir el laburo de tus sueños, encontrarse por la calle a Natalie Portman o ligar de arriba un viaje al paraíso. Las buenas rachas de las personas comunes suelen ser a escala de nuestras vidas, más domésticas, modestas y dosificadas.
Yo sé que estoy en una buena cuando me sale una entrevista de laburo aunque después no me tomen, cuando recibo un mensaje lindo que no esperaba y que no sabía que necesitaba, cuando es fin de mes y me encuentro plata en el bolsillo de una campera que no usaba hace un montón.
Cuando somos conscientes de estar pasando por una buena racha, nos ablandamos, la gente nos sonríe por la calle y la vida es como un musical. Nos envalentonamos y hacemos cosas que de otra manera no haríamos, como si estuviéramos bajo los efectos de una poción de la suerte con la que nada puede salir mal. Pero las buenas rachas no te vuelven invencible y nada impide las paredes con las que nos damos y los chichones con los que quedamos después de algunas osadías.
Conviene, entonces, no subirse a ninguna racha. Aún creyendo que efectivamente existen, la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, no tenemos ni de la buena ni de la otra, y la vida transcurre en la media estación, entre los más y los menos, jodida y hermosa de a ratitos, como para que los descreídos tengamos argumentos y los creyentes también.