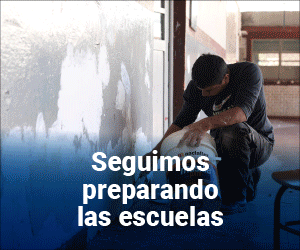Once mil quinientos no sé cuántos kilómetros
/Ilustración de Victoria Zorat
Son las 9 de la mañana y, medio dormida, manoteo el teléfono que quedó cargándose toda la noche al costado de la cama. Abro una red social y empiezan a pasar, una detrás de otra, las publicaciones perecederas, flores de un día, que desaparecen cuando ya ni al dueño le importan. Hace 1 hora, hace 2, hace 4. Son el mismo cuento contado a muchas voces. Los fragmentos se suceden como esos libritos de fotos que si pasabas bien rápido las imágenes parecían moverse narrando una historia.
Casi todos mis días empiezan igual, porque empiezan por la mañana que allá, del otro lado, es la madrugada. Todo ha pasado mientras dormía. Todo, lo que veo después con los ojos chiquitos, y lo que no veré nunca porque no estuve, porque ya no estoy.
La sensación de no estar en un lugar y su versión más perversa - porque es doblemente imposible- la sensación de no haber estado, es molesta e insistente, como una mosca. Se te mete en la cabeza mientras hacés tus propios planes y empieza a martillarte suavecito al ritmo de ‘te-lo-es-tás-per-dien-do’. Es como una vocecita en la cabeza que no te anula pero te entorpece, desluce lo que estabas haciendo y te deja preguntándote qué pasa que todavía no existe la teletransportación.
Me dijeron que lo que me pasa le pasa a mucha gente y se llama FOMO -del inglés “fear of missing out”-, una suerte de fobia a perderse de algo. Aparentemente existe desde siempre pero con la tecnología y las redes sociales se agudizó: la gente empezó a ver, en simultáneo o en diferido, todo aquello que había decidido no hacer, los lugares a donde no asistió, las personas con las que no se encontró y, en fin, a arrepentirse y angustiarse más o menos en la misma medida. Mi FOMO particular es uno agravado por la distancia porque no puedo arrepentirme, sacarme las pantuflas y el pijama y salir corriendo para ese bar, ese recital, esa guitarreada o esa fiesta de cumpleaños.
Desde que vivo en otro continente casi todo se ha vuelto doble. Dos caras de lo mismo (¿yo?) conviviendo a la vez: son dos idiomas, dos ciudades, dos husos horarios, dos estaciones, dos monedas, dos lógicas distintas para funcionar en el mundo. Vivir lejos es vivir desdoblada, un poco en la realidad del aquí, y otro poco del otro lado. Algo así como el “upside down” de Stranger Things. Yo sé que no puedo angustiarme antes de la una de la tarde porque mis amigues todavía duermen y no tendría a quién mandar audios lacrimógenos,o sí, pero quedarían ahí abandonados hasta la hora del desayuno de ellxs entonces para qué. Yo sé que si hay reunión virtual a sus siete de la tarde yo debería hacer una siesta ese día porque si no, me duermo. Y me sé toda la actualidad porque en mis redes hay tucumanxs y porque las noticias que se me disparan en el teléfono son siempre las de allá: sé que se puso fresco pero después salió el sol, sé que había una enfermedad desconocida pero que parece que ya saben qué es, sé que La Palta estuvo de festejo y sé, por supuesto, que intentaron matar a la vicepresidenta a una hora en la que yo estaba profundamente dormida.
Claro que vivir en un mundo así de espejado, cansa, y es fácil perder la cabeza y confundir tiempos y espacios. Cada tanto, harta de estar harta, me rebelo y decido que seré solo presente, que ignoraré esas notificaciones, que mandaré mensajes impunes a una hora que me convenga sin pensar en el sueño ajeno, que pasaré a la otra lengua, que solamente escucharé sus noticieros hasta que la actualidad y la gramática me entren por vena y no me quede otra que estar completamente aquí.
De más está decir que la estrategia dura menos de lo que tardo en escribirlo y entonces, acción-reacción, aparece el otro lado, el Mr. Hyde de mi mundo doble, un loquito que va por todo. Cuando él toma el mando, decido, entonces, que es en vano pelear y que si no puedes contra ellxs es mejor unirte: cambio los relojes y me encierro a vivir en Tucumán. Me acuesto a la madrugada y me despierto al mediodía, consigo yerba mate y galletas Chocolinas a precios bastante salados, solamente me comunico con la gente de allá, escribo para La Palta y convierto todos mis gastos a pesos -mientras lloro, claro-.
¿Adivinan? Y sí: esta estrategia es insostenible y tampoco dura.
La moraleja, si es que existe tal cosa en la vida, es que no sirve resistirse. Irse del lugar donde se vivió una vida entera tiene que ser, necesariamente, partirse un poco. Lo que viene después, esa especie de esquizofrenia de ver y sentir doble, es parte del trato: usted se va, sí, pero esto se lleva. Son once mil quinientos no sé cuántos kilómetros, según Google, y una distancia así no se esquiva tan fácil. A lo mejor con el tiempo la balanza se inclina más hacia este lado, pero por lo pronto vivir lejos es aprender a estar en dos lugares al mismo tiempo sin estar del todo en ninguno.