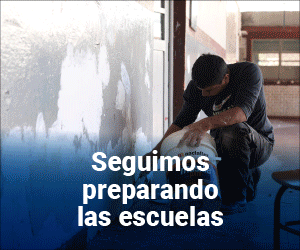Bolsillos
/Ilustración de Vicky Zorat
Hoy usé por primera vez un pantalón que tenía guardado al fondo de la valija.
(Lo diré seguramente muchas veces, en cada uno de estos textos, pero tendré que acostumbrarme a repetirlo porque #ElPúblicoserenueva: no vivo en Tucumán y casi todo lo que escribo ahora es sobre no vivir en donde vivía, o sea, sobre mi vida como la conozco hoy.)
Entonces va otra vez. Hoy usé por primera vez un pantalón que tenía guardado al fondo de la valija. Hasta ahora no me había hecho falta, demasiado calor para pantalón largo. Pero empezó otra estación y, como un reloj, al toque aparecieron los días más frescos. Cuando me lo puse y metí por primera vez las manos en los bolsillos me encontré con dos monedas de un peso, un ticket del super, un pin de La Naranja Mecánica que creía haber perdido y un papelito post-it amarillo que dice ‘dentista 19/5’. ¿Se puede viajar en el tiempo con solo meter las manos en los bolsillos? Claro que sí. Yo lo hice hoy cuando decidí ponerme un pantalón que no usaba desde la Argentina (sí, puede también un país ser un punto de referencia en el tiempo: ‘desde la Argentina’).
Los otros pantalones, los que ya gasté aquí de tanto usarlos, tienen otras cosas adentro. Céntimos de euro, tickets de metro, un encendedor, y un labial de manteca de cacao. Estos bolsillos no me llevan a ninguna parte -los tickets de metro son usados- pero sí dicen algo de aquí y de hoy: que se usan mucho las monedas, que fumo a veces, que viajo en metro y en bondi y que el tiempo está muy seco.
La última vez que me importó el contenido de un bolsillo fue cuando una persona que quería puso su mano dentro de uno de los bolsillos de mi campera, un invierno de esos que deshacen los huesos. Eran esos momentos de la vida -mía- en que nada parece más poético que llevar en el bolsillo la mano de alguien envuelta en la nuestra. Y si es con lluvia y con viento, mejor, como una película argentina de los 2000 y pocos donde a los protagonistas les va mal en todo salvo en el hecho indiscutible de que se aman profundamente.
Después, la particularidad de mis bolsillos era que siempre tenían algún agujero, aunque sea mínimo. Se me perdían las cosas mientras caminaba: si tenía suerte, se me aparecían por las botamangas, como un truco de magia preparado; si no, desaparecían para siempre. Lo realmente trágico no era ser consciente de haber perdido algo importante, porque eso pasa todo el tiempo. El problema es que en los bolsillos a veces viajan cosas que ni una sabe que guarda -como los de este pantalón que no uso desde Tucumán-, y eso también se cae sin que tengamos la más mínima idea de qué fue lo que perdimos para siempre. Por suerte eso también fue pasando: un día alguien me cosió los bolsillos o los nuevos pantalones vinieron mejores y no se descosieron más, y dejé de dejarme partes en las veredas, en el trabajo o en las casas a donde no volví más.
Ahora los bolsillos parecen ser otra cosa. Vienen en una valija cargados de souvenires inútiles y berretas, o se llenan aquí de lo inmediato, como para que vaciarlos antes de lavar el pantalón sea detenerse a pensar en esta ciudad, esos ojos, los dos ríos y la música de este idioma. Lavar ropa, vaciar bolsillos, lagrimear apenas, abrir la ventana de doble vidrio y comprobar, por el aire fresco, que está empezando a empezar el otoño. Y después mirar el contenido de los bolsillos desparramado sobre la mesa, como cortado a la mitad por el filo del sol que entra, mientras suena el lavarropas centrifugándolo todo.
Ahora los bolsillos tienen lo que hay y lo que falta. Las manos, que son las de siempre, tendrán que buscar algo que merezca ser guardado y asegurarse que esta vez no haya agujeros.