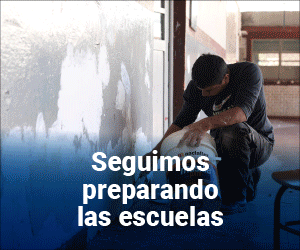Vida en mundiales
/Ilustración de Elena Nicolay | la palta
Ningún Mundial de fútbol me cambió la vida. El fútbol tampoco.
El 29 de junio de 1986 yo tenía casi dos meses. No sabía en dónde vivía ni mi nombre, pero el hecho de haber vivido ese día puntual - y los que le precedieron desde principios de ese mes- es, creo, el único motivo de verdadera envidia de mi hermano hacia mí.
“¿Qué se siente haber visto a Argentina campeón del mundo?” - me dijo una vez.
Seguramente habrá sido como un sueño: quiero decir, habré estado dormida, como casi siempre cuando se tienen 2 meses de vida.
1990 fue el año en que empecé el jardín de 5 y, con eso, al lugar en donde pasaría los próximos trece años de mi vida. Hubo un mundial pero, como con el anterior, pasó como al costado de mi vida. No lo sabía entonces, claro, pero sería uno de los últimos años con mi abuelo, que me regalaba un sobrecito de azúcar de los bares y me subía a sus rodillas cuando volvía del Chaco. Para mí lo importante era el jardín, usar delantal, el Nesquik y mis abuelos.
Tampoco hubo mucha fiebre mundialista entonces.
En 1994 explotó la AMIA. Fue la mañana después de la final del Mundial en la que Brasil le gana por penales a Italia por tres puntos contra dos. Lo sé porque lo googleé: en mi memoria tiene mucha más fuerza la foto de los escombros, cuasi de guerra, en la portada del diario sobre la cama de mis viejos, a donde me iba a amontonar de mañana junto con mi hermano porque estaba frío.
Hace poco, en una de las muchas cajas que guardo con cosas que poco importan, me encontré un monedero azul con el gallito de Francia 98. Ese año entré al secundario, creo que me enamoré por primera vez, tuve mis primeras clases de literatura -es decir, me enamoré por segunda vez-, y vi muchas imágenes de París por la tele. En la clase de francés seguíamos sin saber cómo decir ‘¿puedo ir al baño?’ pero cantábamos ‘go, go,go, allez, allez, allez’.
Lo mejor de la adolescencia era no volver nunca a casa. Dormir en colchones tirados en el suelo en la pieza de una amiga, ponerse en pedo con una botellita de Pronto shake o Dr. Lemon, fumar Camel, hacerse la yuta e ir a los primeros recitales de rock.
En 2002 y con ese panorama juntarse a ver partidos a las dos de la mañana cualquier día de semana era un planazo. Más que nada porque era excusa para hacer lo que hubiéramos hecho de cualquier modo: madrugar amontonadas en la casa de alguien. Yo supongo que todo eso nos puso demasiado manija muy a pesar del desempeño pedorro de la selección nacional. Nos dio igual. Teníamos el campamento, más alcohol para probar, la semana de la escuela, gente que contaba las primeras experiencias sexuales y el fantasma de la facultad asomando por las cortinas del futuro.
Si esto fuera un corto audiovisual, aquí vendrían los flashes rapidísimos de muchos años amontonados, la elipsis necesaria.
La facultad, los amigues nuevos, la música, Italia levantando una copa. Más facultad, muchos bares, guitarreadas, viajes lejos, exámenes finales, España levantando una copa. El amor, recibirse, los proyectos, Brasil decime qué se siente y una final tristísima. El miedo, los treinta, la tesis, la soledad, los amigues, y parece que otro Mundial.
Ningún Mundial de fútbol me cambió la vida. El fútbol tampoco. Es una cosa más que disfruto en compañía, como una buena charla o una cerveza. En el fútbol, me importa más cómo le vaya a San Martín que a la selección nacional. Al margen del fútbol, me importan más muchas otras cosas en la vida y tengo cierta obsesión con el recuerdo. Si miro para atrás hubo de todo, también Mundiales, festejos y desilusiones, nada que no generen tantas otras cosas más en la vida de cualquiera.
Ahora que, hace rato, la vida se me ha vuelto increíblemente adulta y real, viene como cada cuatro años otro Mundial. Estoy lejos, extraño maneras de hacer y de sentir en mi barrio, en mi ciudad y en mi país. El desempeño de Argentina, pelota mediante, no me curará la nostalgia ni me devolverá al tiempo en que todo parecía más fácil, pero, a lo mejor, me entretiene por un rato. Lo que sea que pase quedará, inevitablemente, enganchado a estos días, a la vida, los amigues nuevos, los amores y el país que salía en la tele cuando tenía doce años y en clase cantábamos ‘allez, allez, allez’.