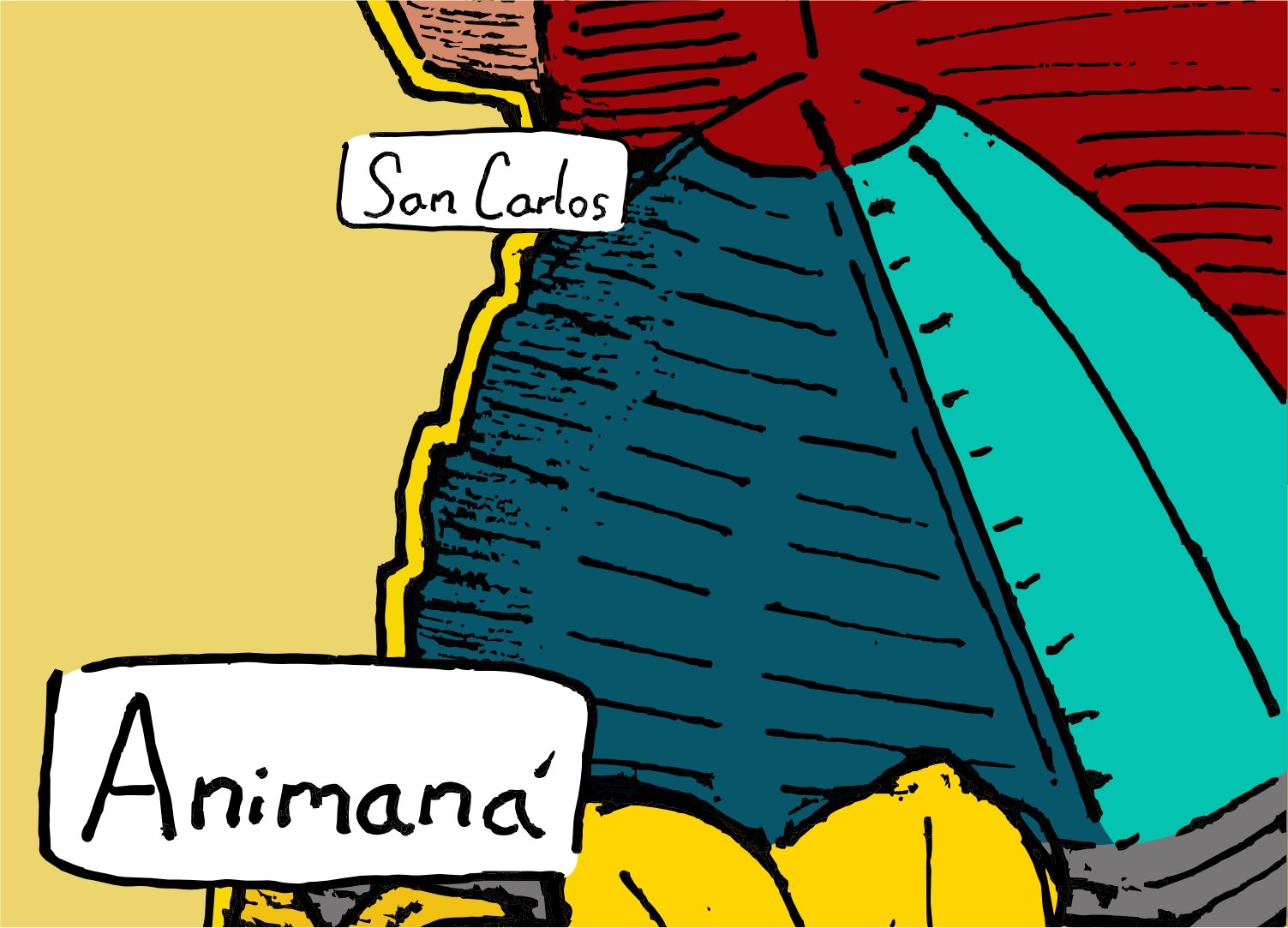Ruta 40
/Por Marcos Escobar
Día 1
El viaje empieza a las cinco de la mañana. A esa hora termino de preparar la mochila. La vida adulta me robó hasta el último minuto posible y tuve que sacrificar las horas de sueño para terminar de entregar correcciones y programar los mails de una semana entera. El colectivo sale a las 10, decido esperarlo despierto, revisando el mapa en el celular, viendo un último capítulo de la serie, aprovechando las comodidades de mi casa.
A las 7 y media empiezo a sacudir el cuerpo de Nataniel. Lo zamarreo durante quince minutos sin parar, él me responde con gruñidos guturales desde abajo de las sábanas. Prendo el parlante y pongo Uptown funk al palo. Desde la fortaleza de almohadas escucho la voz del crío siguiendo la melodía. Finalmente emerge cantando a los gritos y bailamos sobre la cama hasta que me toca ponerme la gorra y mandarlo a lavarse los dientes. Caminamos hasta la parada, nos encontramos con su madre para que lo lleve al jardín y el salvaje me regala unas flores amarillas para despedirme.
Vuelvo a mi casa, termino de atar la carpa y la bolsa de dormir a la mochila. A las 9:50 estoy comprando un pasaje en el Aconquija. Me subo al colectivo y me desparramo sobre el asiento. Trato de no dormirme, pero pestañeo y ya estoy en Tafí. La subida al Infiernillo siempre me emociona, pero el sueño me gana de nuevo y me vuelvo a despertar cuando el colectivo está pasando por la entrada de Amaicha. El Aconquija llega al cruce y dobla a la izquierda. Cuando sale de la terminal de Santa María me duermo nuevamente y me tienen que sacudir en Cafayate para que me baje.
Deambulo perdido por la terminal. La última vez que había estado por ahí, la terminal quedaba en pleno centro, al frente había una fila enorme de remises que te llevaban a cualquier hostel que les pidás o a otro pueblo directamente. Camino hasta la puerta con la mochila colgada, la terminal nueva queda a la salida de Cafayate, sobre la ruta. Me siento un rato al sol, me armo un cigarrito y me doy cuenta que no tengo ningún tipo de planes para el viaje.
Voy hacia el centro buscando la parada de los truchos y encuentro la que sale para Animaná, espero casi una hora sentado en la vereda hasta que el auto se completa. En la entrada al pueblo, el chofer me pregunta hasta dónde voy. Le pregunto si conoce algún camping y me deja en la puerta de un complejo gigante, lleno de departamentitos, unas cabañitas con forma de hexágono llenas de cuchetas y una pileta enorme con el agua transparente.
Armo la carpa como puedo. La noche anterior la había probado en el living, pero estoy bastante fuera de práctica. Cuando logro dejar todo asentado, me duermo una siesta corta con las patas afuera de la lona. Me despierta el hambre y salgo desesperado a buscar un almacén para comprar pan y fiambres. Camino hasta la plaza del pueblo, salgo a la ruta, vuelvo por otra calle, encuentro un almacén y hago palmas. Desde el fondo aparece un viejito, me dice que no tiene jamón, salame tampoco. Mortadela sí tiene, pero que me conviene caminar hasta el almacén de a la vuelta, que ahí seguro tienen. Le pido por favor que me venda la mortadela. Logro que saque el fiambre de la heladera, al fondo se ven unas botellas de vino mistela.
Me siento en la plaza del pueblo a tomar mates y merendar. Anochece despacio conmigo sobre el banquito de cemento. Decido volver al almacén y comprarme ese mistela que el don tenía enguillado detrás de la mortadela. Me pierdo caminando, en realidad me parece que el señor cerró la persiana del almacén, de esa manera el negocio deja de ser negocio y pasa a ser una más de las casas, irreconocible al ojo del de afuera. Termino comprando una lata de Salta negra y me siento en el camping a cenar el último sanguchito. Tengo todo el complejo para mí solo, el perfecto escenario para una peli de terror: hay una especie de enramada que da vuelta alrededor de la pileta y las plantas trepan por una parte de los departamentos, hay un pozo de agua a un costado y un sereno con un piloto amarillo sentado contra la pared del fondo que no se mueve en toda la noche.
Día 2
Casi me choco contra una Hilux doble cabina cuando salgo de la carpa a la mañana. Empiezo a caminar hasta el baño y veo que hay un par de las habitaciones del camping que las usan como oficinas de la municipalidad y de los concejales. Me termino de vestir, desayuno la última feta de queso con mortadela que me quedó enrollada dentro de la mochila y salgo hasta la ruta de nuevo.Voy hasta la bodega donde hacen el vino Animaná, La Meca que me dio la idea de viajar por esta ruta. La “fábrica de sueños”, como le decíamos en los carnavales de Amaicha. En la entrada tienen dos cajas de vino gigantes, una del tinto y una del blanco. Me saco selfies dándole besos a las cajas, hago el recorrido con una guía y saco un millón de fotos como si estuviera en Disneyworld.
Vuelvo a las apuradas hasta el camping. En el camino voy preguntado dónde para el colectivo que va hasta Angastaco. Cada persona me dice un lugar diferente, más o menos entiendo que me conviene esperarlo en la ruta porque no siempre entra al pueblo. Desarmo la carpa y la ato junto con la bolsa de dormir a la mochila gigante. Media cuadra antes de la ruta logro que una señora me asegure que en esa esquina para el colectivo. Cuando una doña se sienta en un cantero al lado mío a esperar el bondi, recién me siento seguro de que ahí es la parada.
El colectivo que me trajo desde Tucumán hasta Cafayate era un Aconquija de dos pisos con aire acondicionado. El que aparece en el horizonte es un bondi de línea, parece un 102 pintado de blanco. El chofer cobra los pasajes en efectivo y firma los boletos antes de entregarlos. El colectivo anda sin problemas hasta San Carlos, pasamos el pueblo y me despido del asfalto.
Trato de mirar para afuera sin que parezca que la estoy acosando a la chica sentada del lado de la ventana. Los cerros se empiezan a hacer cada vez más altos y terminados en punta. Todo afuera es tierra y arbustos, todo color marrón seco. Demoramos tres horas y monedas en llegar hasta Angastaco, el bondi para en la plaza, quedamos 8 pasajeros en el final del recorrido.
En el Google Maps me figura un solo lugar para comer, camino dos cuadras, en la puerta tiene unas ofertas de merienda con cheesecake que me desalienta, pero desde ahí veo una casa con un cartel pintado sobre la pared que dice “Comedor El Zeta”. Me siento en la galería del frente. La calle tiene una subida alta y el edificio está nivelado. Cuando la gente pasa caminando por el frente parece que estamos en esas casas fantásticas donde cada piso tiene una inclinación diferente.
Me atiende la esposa del Zeta, le pido un lomito completo con papas que demora cuarenta y cinco minutos en traerme. Lo que yo demoraría en preparar un lomito en mi casa si tuviera que poner a pelar las papas, calentar el aceite, picar la verdura y preparar todo desde el principio. Almuerzo viendo la Quebrada de las Flechas desde mi mesa.
Entro al camping municipal, un terreno enorme con parrillas y un solo árbol en el medio. Doy vueltas por todo el predio buscando al encargado. Trato de entrar a los baños y encuentro la puerta cerrada. En un rincón, debajo del otro único árbol del predio, hay tres changos tomando una Salta rubia. Me ven pasar de punta a punta con la mochila en la espalda hasta que uno me grita que arme la carpa nomás, que el encargadito ya va a aparecer después de la siesta.
Armo mi habitáculo y me acuesto a ver una serie en el celular. Me despierto a las dos horas sin señales del tipo, así que me preparo para salir a caminar. Voy hasta la entrada del pueblo y encaro por la ruta hacia la derecha. Camino una hora y media, hasta que siento un auto que se estaciona al lado mío. Adentro hay cuatro chicas y un flaco manejando. La que está en el asiento de atrás saca la cabeza y me pregunta en un español cortado hasta dónde voy y me invita a subir. Les cuento que estoy buscando la Quebrada de las Flechas. Son todes de Francia, están yendo hasta Cafayate, pero dicen que si encontramos el lugar les gustaría bajarse a conocer. Andamos por la ruta sin encontrar nada. Calculo mentalmente que los veinte minutos que llevo en el auto, más la hora y media de caminata, deben ser dos horas y media para volver hasta el pueblo. Les pido por favor que me dejen bajar, las francesas no entienden un sorcho lo que les digo hasta que les logro explicar que no voy a poder volver si sigo en el auto.
Demoro 3 horas caminando en volver hasta Angastaco. Cruzo la plaza y en una subida veo un cartel que dice “Callejón Florido – Vinos Mistela”. Al fondo está la casa de la familia Flores. El padre me invita a pasar y me hace probar toda la variedad que hace con sus hijos. Entre el hambre y el cansancio, salgo medio en pedo de la casa de Don Flores, y con un mistela abierto abajo del brazo. En el camping me encuentro con una familia entera armando dos carpas. Paseo un rato viendo si aparece el encargado, me preparo la cena —sanguchitos de queso y una manzana— y acomodo la carpa. Lo veo al padre con una linterna de minero en la cabeza revisando una las esquinas y me acerco a preguntarle si necesita ayuda con algo. Me dice que se llama Paulo, que está todo bien, tiene que coser el pendorcho donde se enganchan las estacas solamente. Me cuenta que están viajando con los tres hijos, que no tiene fecha de vuelta. Miro el 206 en el que llegaron, tienen un departamento entero encima del techo. Bidones gigantes de nafta y una montaña de cosas tapada con una lona.
Termino de comer, trato de abrir el vino que ya estaba destapado, pero el corcho se corta a la mitad y no tengo forma de destrabarlo sin un sacacorchos. Miro para donde están Paulo y su familia, ya se metieron adentro de las carpas. Finalmente logro armar un dispositivo con un alambre, una pinza y una estaca de la carpa para abrir el mistela.
Día 3
El encargado aparece a la mañana. Me cobra la noche y me sale más barato que pagar un café en el centro de Tucumán. Nos damos un abrazo con Paulo en la entrada y nos deseamos buena suerte. Entro al kiosko al frente de la plaza para preguntar de dónde salen los remises hasta Seclantás. La señora que atiende me dice que todos los remises se fueron porque había un campeonato de fútbol y tenían que llevar a las chicas de todos los equipos hasta donde era la cancha. Camino desde la entrada del pueblo hasta la ruta, y doblo a la izquierda. Veo un camión lleno de canastos estacionado y corro con la mochila puesta. El chango que maneja dice que está buscando una finca de donde tiene que recoger uvas, que me acerca hasta la entrada. Un par de kilómetros después, salto desde la puerta del camión y le hago dedo al siguiente auto que pasa.
No puedo creer cuando el auto se frena, en algún lugar de mi conciencia tengo miedo del balance del universo y pienso que, si estoy teniendo tanta suerte, el contrapeso va a ser fuerte. Se me despejan las dudas cuando abro la puerta del auto y el aire acondicionado me acaricia los cachetes. Desde el asiento del conductor, un hombre grande me mira sin pestañear. Intento saludarlo, preguntarle hasta dónde va. Tiene al asiento de acompañante lleno de papeles, espero a ver si los saca, o que me de algún tipo de indicación. El tipo me mira, tiene unos ojos azules con motitas negras, de esos que parecen mármol, me señala guturalmente el asiento de atrás. Abro la puerta y paso una pierna adentro del auto, me dice “nou, nou. Backpack, mouchila”. Se baja del auto, vuelve a señalar el asiento de atrás y repite “mouchila, mouchila”. El tono me asusta, pero el impulso de responder a la voz de comando es más fuerte. Dejo la mochila y el tipo me despeja el asiento para que pueda hacerle de copiloto.
Continuará…